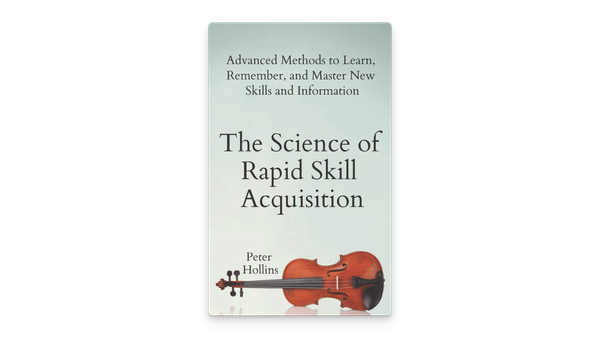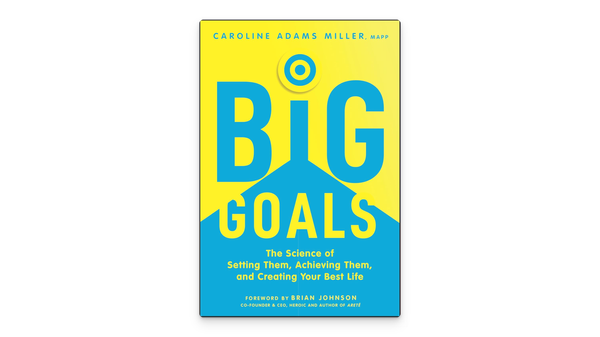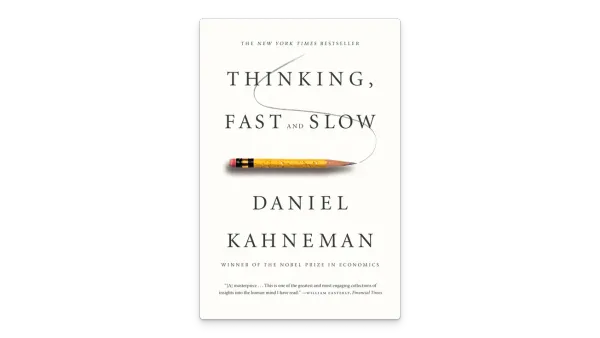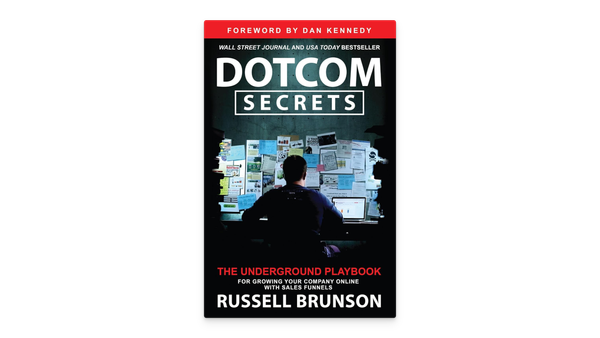Sin el monopolio de la innovación

••• Hace cincuenta años, cuando la American Telephone and Telegraph Company todavía tenía el monopolio del servicio telefónico de EE. UU., el primer minuto de una llamada de peaje fácilmente podía costar un dólar, el equivalente a unos 5 dólares en la actualidad. Pero unos pocos centavos de ese dólar de la década de 1950 respaldaron los esfuerzos de investigación y desarrollo en Bell Telephone Laboratories y en la división de fabricación de AT&T, Western Electric. Esta combinación corporativa fue probablemente el motor de innovación más potente que haya conocido el mundo, y dio lugar a maravillas de mediados de siglo como el transistor, el láser, la célula solar, la telefonía móvil y las comunicaciones por satélite. Y desarrolló casi toda la tecnología de silicio que otros utilizaron para inventar el microchip. Sin duda, Bell Labs y Western Electric sentaron las bases de la era de la información y de la sociedad global actual. Pero estas instituciones han ido en declive desde la disolución de AT&T en 1984. Pronto ese coloso corporativo, que alguna vez fue la empresa más grande de Estados Unidos, dejará de existir y será adquirida por SBC Communications por solo 16 000 millones de dólares. Bell Labs, cuyos físicos han ganado seis premios Nobel por sus avances científicos, no es más que una sombra de lo que era antes con Lucent Technologies. Y en 2002, Lucent hiló la mayoría de los restos de Western Electric como Agere Systems. Una llamada de larga distancia puede costar unos centavos, pero el país ha perdido una de sus principales instituciones científicas y tecnológicas. Muchos economistas sostienen que los monopolios reprimen la innovación. La falta de competencia induce a la somnolencia empresarial y las nuevas tecnologías se patentan principalmente para consolidar y proteger la posición dominante en el mercado de una empresa, en lugar de fomentar la creación de productos y servicios revolucionarios. Pero la innovación era un asunto muy diferente en AT&T, que propugnaba un espíritu corporativo de servicio universal, y especialmente en Bell Labs, que se adhería a una filosofía de gestión calculada para atraer a algunos de los mejores científicos e ingenieros del mundo a trabajar en un laboratorio industrial. Un buen porcentaje de los costes de I+D se incorporaron directamente a la base de tarifas de llamadas. Así, con la garantía de una financiación estable, los directores de laboratorio podrían darse el lujo de adoptar una visión a largo plazo y buscar tecnologías innovadoras que podrían no dar sus frutos hasta dentro de una docena de años o más, pero que en última instancia podrían tener un enorme valor para la sociedad. El capital paciente y los flujos de caja seguros de AT&T permitieron a la empresa asumir los riesgos sustanciales que implicaba intentar _sostenido_ innovación en un amplio frente tecnológico. El transistor es quizás el mejor ejemplo de ese proceso. Los gerentes de AT&T reconocieron la necesidad a largo plazo de un amplificador y un interruptor de estado sólido durante la década de 1930, pero no fue hasta 1947 cuando John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley inventaron el dispositivo. Y pasaron otros 15 años más o menos de desarrollo tecnológico antes de que los transistores empezaran a asumir su forma moderna. Bell Labs y Western Electric impulsaron casi todas las innovaciones posteriores que requirió esta transformación: purificar el silicio, hacer crecer grandes cristales de este material semiconductor, difundir capas de impurezas en los cristales, modelar las capas con una capa protectora de óxido en la superficie, etc. Durante la década de 1960, Fairchild Semiconductor y Texas Instruments adaptaron muchas de estas tecnologías para desarrollar el microchip, cuya fabricación añade ahora más de un billón de dólares por década a la economía mundial. Estas empresas más pequeñas y menos robustas nunca podrían haber perseguido las muchas innovaciones diferentes que hicieron posible su producto principal. Pero estaban exquisitamente preparados para beber de la rica corriente tecnológica que fluía de los laboratorios Bell y Western Electric. Solo una gran empresa como AT&T, u otras como General Electric e IBM, podría permitirse apoyar los esfuerzos de I+D sostenidos, multidisciplinarios y orientados a la misión que se necesitan para estas innovaciones sin preocuparse demasiado por el impacto a corto plazo en los resultados finales. Y era crucial que este trabajo se llevara a cabo en un entorno industrial pragmático, con el objetivo a largo plazo de ofrecer mejores bienes y servicios, un espíritu que apenas existe en los laboratorios gubernamentales o universitarios. Estas instituciones con visión de futuro, que realizan investigación y desarrollo básicos en la industria, son necesarias para que la sociedad logre avances fundamentales, como el transistor, que tengan el potencial de transformarlo. Los cobros aparentemente excesivos de AT&T en las llamadas de peaje sirvieron como una especie de impuesto de I+D: la empresa proporcionó un mecanismo fiable para desviar una pequeña fracción de nuestros gastos diarios, procedentes de todos los rincones de la economía de los Estados Unidos, a proyectos de I+D a largo plazo que finalmente hicieron enormes mejoras en nuestras vidas. Al analizar el panorama actual de la ciencia y la tecnología, no puedo encontrar nada comparable a la máquina de innovación de AT&T, Bell Labs y Western Electric. Pero al menos ahora podemos llamar a cualquier parte del país y charlar durante horas, sin preocuparnos por los costes.