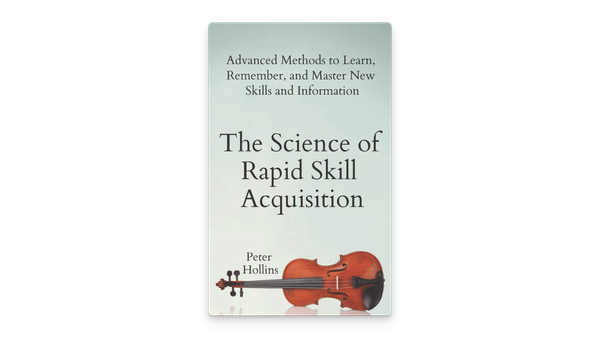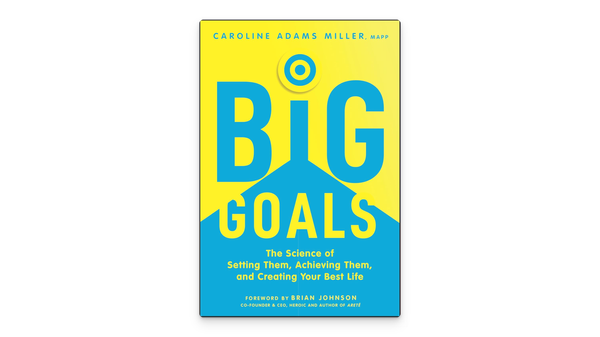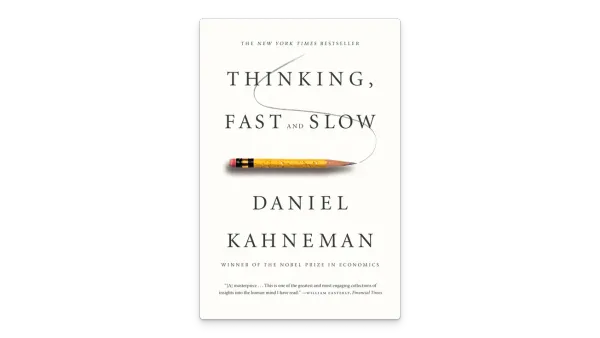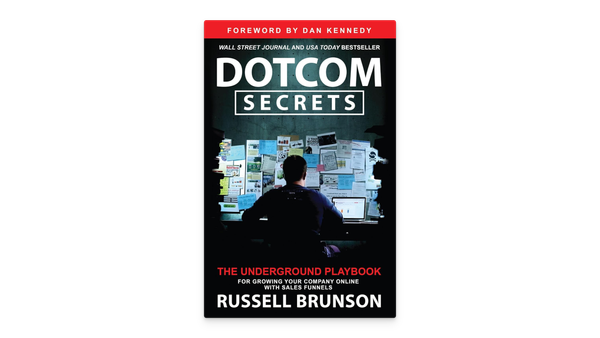¿Qué tan egoístas son las personas, en realidad?

Para la biblioteca del gerente
La evolución de la cooperación, Robert Axelrod (New York: Basic Books, 1984), 241 páginas,$8.95.
Pasiones dentro de la razón: el papel estratégico de las emociones, Robert H. Frank (Nueva York: W.W. Norton & Company, 1988), 304 páginas,$19.95.
Los acontecimientos de los últimos diez años han suscitado una considerable controversia sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ética. Pero relativamente poco se ha dicho acerca de los fundamentos profundos de nuestros sentimientos sobre el uso de información privilegiada, la malversación y otras traiciones a la confianza. Esto es una lástima, porque está ocurriendo un nuevo pensamiento importante sobre nuestra concepción de nosotros mismos como seres humanos, pensando que hasta ahora solo ha atraído a un pequeño público fuera de los recintos técnicos donde se está produciendo.
Dos amplias corrientes históricas contribuyen a nuestras ideas de lo correcto y lo incorrecto. Una es la antigua tradición del discurso religioso, filosófico y moral, la provincia de la Regla de Oro, los Diez Mandamientos, el Sermón de la Montaña. Llama a esto la tradición humanista. La otra es la tradición relativamente joven de las ciencias biológicas y sociales. La principal de ellas es la economía, con su principio central de que las personas, cuando pueden, tienden a cuidarse a sí mismas, eligiendo maximizar su ventaja. Tal vez porque está envuelto en el manto de la ciencia, la retórica y el contenido de esta última tradición se han vuelto cada vez más influyentes en nuestra vida pública, a menudo eclipsando la religión y otras fuentes tradicionales de instrucción.
Este eclipse comenzó con dos frases sencillas y desarmadoramente publicadas por Adam Smith en La riqueza de las naciones en 1776. «No es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino por su consideración por su propio interés. Nos dirigimos no a su humanidad sino a su amor propio y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades sino de sus ventajas», escribió Smith. Luego empedró su visión astuta de las personas como calculadoras y egoístas en la conocida «mano invisible», una visión arrolladora de la interdependencia de todos los mercados en todas partes. En el mundo de Smith, la competencia entre personas que persiguen su propio interés promueve el bienestar general de la sociedad de manera más eficaz que los esfuerzos de cualquier individuo que deliberadamente se proponen promoverlo. Es mejor abrir una tienda, entonces, o fabricar un producto que maldecir la oscuridad; el mercado armonizará los intereses personales con mayor seguridad que las leyes de usura y los organismos reguladores.
Unos 80 años después, Charles Darwin ofreció una segunda y quizás más poderosa justificación para el comportamiento egoísta: su teoría de la selección natural. Acertadamente descrita como «supervivencia del más apto», el relato evolutivo de Darwin sobre la diversidad biológica fue una poderosa historia de adaptación a través de la variación continua de los rasgos y la selección de aquellos que mejoraban la «aptitud». La reproducción diferencial y las tasas de supervivencia determinaron quién sobrevivió y prosperó y quién no. Los que eran capaces de «buscar al número uno» en un sentido biológico sobrevivirían, mientras que la selección natural eliminaría rápidamente a los menos aptos.
Las ideas de Darwin se tradujeron inmediatamente en un grosero evangelio social que en sí mismo fue rápidamente barrido. De una forma mucho más sofisticada y convincente, su teoría regresó 100 años después como sociobiología. Pero en economía, el modelo de interés propio de Adam Smith adquirió inmediatamente un profundo dominio de la imaginación popular. Críticos como Thorstein Veblen criticaron la suposición del interés propio racional que estaba en el corazón de la nueva concepción: la visión del hombre como «una calculadora relámpago de placeres y dolores, que oscila como un glóbulo homogéneo de deseo», como resopló Veblen. Pero los éxitos del nuevo enfoque fueron muy grandes. Las «leyes» universales de la oferta y la demanda podrían explicar los precios relativos, las diferencias salariales, la composición de la producción: si el precio del combustible sube, la gente realmente construye casas más pequeñas. Y a medida que los economistas perfeccionaron sus análisis, ampliaron su foco de atención hacia áreas nuevas y desconocidas.
Por ejemplo, el astrónomo estadounidense convertido en economista Simon Newcomb horrorizó a los forasteros en 1885 cuando discutió la voluntad de los ciudadanos de dar centavos a las personas sin hogar en términos de la «demanda de mendigos», no diferente en principio de que los niños den centavos a los trituradores de órganos a cambio de sus servicios. «La mendicidad existirá según las mismas leyes que rigen la existencia de otros oficios y ocupaciones», escribió Newcomb. Y, después de todo, ¿quién podría dudar de que la limosna abundante pueda tener un efecto en el tamaño de la población callejera? La emoción de la lástima se refundió así como un gusto por un cálido resplandor que el consumidor incluía en su función de utilidad.
De hecho, hay que decir aquí una palabra sobre la «función de utilidad» que los economistas incorporan en sus modelos de comportamiento del consumidor. La idea de una única función matemática capaz de expresar sistemas complejos de motivación psicológica es antigua en la economía; a manos de estadísticos y teóricos se ha perfeccionado notablemente como teoría de la «utilidad subjetiva esperada». Como ha explicado el premio Nobel Herbert Simon, el modelo supone que los responsables de la toma de decisiones contemplan, con una visión integral, todo lo que tienen ante sí; que entienden la gama de opciones alternativas que tienen abiertas, no solo en este momento sino también en el futuro; que entienden las consecuencias de todas las opciones posibles y que han reconciliado todos sus deseos contradictorios en un único principio inalterable diseñado para maximizar sus ganancias en cualquier situación concebible.
Emociones como el amor, la lealtad y la indignación, como el sentido de la equidad, tienen poco o ningún lugar en la mayoría de las funciones de utilidad actuales; un egoísmo estrecho es omnipresente. Sin duda, como dice Simon, esta construcción es uno de los impresionantes logros intelectuales de la primera mitad del siglo XX; después de todo, es uno de sus arquitectos. Es una máquina elegante para aplicar la razón a los problemas de elección. Sin embargo, con la misma certeza (y de nuevo siguiendo a Simon), este estereotipo olímpico es también un relato tremendamente improbable de cómo operan realmente los seres humanos, y una preocupación por ello está haciendo más daño que bien a los economistas.
Sin embargo, tan potente es el enfoque de optimización de la relación costo-beneficio que los economistas lo han aplicado a un abanico cada vez mayor de experiencias humanas en los años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, siempre con resultados esclarecedores. La educación se ha convertido en capital humano. La búsqueda de empleo es ahora una cuestión de costos de búsqueda, contratos tácitos y deseo de ocio. Las leyes de segregación se explican como una preferencia por la discriminación y la voluntad de pagar los precios más altos que conlleva. El amor es una relación de intercambio; las decisiones de tener hijos se analizan como la compra de «bienes duraderos» de calidad variable. La adicción, el terrorismo, el control de armamentos, el ritmo del descubrimiento científico, todo ha sido objeto de una lupa económica.
Gary Becker, el principal teórico que extendió el análisis económico a nuevas áreas, hace algunos años argumentó que la economía era la ciencia social universal que podía explicarlo todo. George Stigler, él mismo ganador del premio Nobel de economía, bromeó diciendo que esperaba con ansias el día en que solo habría dos premios Nobel, «uno para economía y otro para ficción».
En cierto momento, toda esta retórica comenzó a tener repercusiones reales en la vida cotidiana. Una cosa es hablar de la demanda de mendigos; otra es calcular el «consumo de placer» de por vida de una víctima de accidente. Un grupo ha extendido el cálculo de costos y beneficios a la ley, buscando sustituirlos por nociones «difusas» de equidad y justicia. Otro grupo ha analizado los motivos de los grupos de interés y ha sentado las bases de la desregulación. Otro más ha descubierto lo que llama «el mercado del control corporativo» y ha desencadenado la reestructuración de la industria estadounidense. La economía de «elección pública» ha llevado a cabo un análisis desgarrador del interés propio en el comportamiento político y burocrático. De hecho, apenas hay un área en la que no haya penetrado la mirada fija de la economía: toda una visión basada en la concepción del hombre como intrínseca e implacablemente engrandece a sí mismo. Mucho antes de que hubiera una «década del yo», los académicos nos habían enseñado a vernos a nosotros mismos como hombres económicos.
Pero, ¿qué tan realista es esta concepción? ¿Qué tan egoísta es la gente, en realidad? En su mayor parte, los humanistas simplemente han ignorado la difusión de las nuevas ideas económicas. En cambio, han seguido hablando del bien y del mal en sus marcos acostumbrados, desde sermones hasta novelas y guiones de televisión. Con la excepción de la brillante campaña de 30 años contra la racionalidad perfecta de Herbert Simon (y la guerra de guerrillas de John Kenneth Galbraith), las principales universidades no han producido críticas sostenidas por parte de los economistas sobre los principios centrales de la teoría de la utilidad.
Los psicólogos y sociólogos, enfrentados a teorías ubicuas sobre la economía de las decisiones que antes consideraban su dominio, se han quejado rápidamente del «imperialismo económico», pero han tardado en lanzar contraataques. En los últimos años, sin embargo, un número reducido pero creciente de personas ha comenzado a enfrentarse a supuestos que subyacen a las interpretaciones económicas de la naturaleza humana. Robert B. Reich y Jane Mansbridge han lidiado con la importancia del paradigma del interés propio para la filosofía política, por ejemplo. Howard Margolis y Amitai Etzioni han propuesto teorías de doble naturaleza humana, competitiva y altruista por turnos. A veces estos desacuerdos llegan a la atención de personas ajenas a la prensa, como yo, por razones razonables de que los argumentos sobre lo que constituye la naturaleza humana son demasiado importantes para dejarlos enteramente a los expertos.
Sin embargo, también hay un nuevo examen de la racionalidad que se está llevando a cabo dentro del negocio de la economía. Este esfuerzo no busca tanto anular la idea de la competencia universal como llevarla a un nuevo y más sutil nivel de comprensión. Si la historia sirve de guía, este es el desarrollo a tener en cuenta, pues como le gusta decir a Paul Samuelson, la economía será cambiada por sus amigos, no por sus críticos. Ciertamente hay un cambio. Los esfuerzos por producir una teoría de la cooperación o del altruismo sugieren que gran parte de la certeza sobre la naturaleza del hombre que los economistas han avanzado estos últimos 100 años puede haber sido engañosa. Después de todo, puede haber una base buena y lógica para las doctrinas de lealtad y comprensión comprensiva.
Quizás el libro más conocido que ha abierto nuevas vías en el estudio del comportamiento humano (al menos a lo largo del eje económico) sea el de Robert Axelrod La evolución de la cooperación. Desde sus inicios hace nueve años como un informe publicado en el Diario de resolución de conflictos en un torneo informático entre diversas estrategias, el argumento creció hasta convertirse en un artículo de gran éxito en la revista Science (ganó el premio Newcomb Cleveland en 1981), luego en un libro publicado con gran éxito en 1984 y luego en un libro de bolsillo publicado un año después. Desde entonces, ha sido ampliamente discutido, enseñado en escuelas de negocios, empleado en charlas sobre limitación de armamentos, consultado por negociadores laborales.
Axelrod comienza su análisis con el familiar dilema de los presos, un ejercicio ilustrativo que ha sido una de las características dominantes del panorama desde que la teoría de juegos introdujo por primera vez consideraciones de comportamiento estratégico a la teoría económica hace 40 años. En esta situación, dos presos son acusados de un delito, que de hecho cometieron. Los carceleros estructuran los pagos para animar a cada preso a confesar: si ninguno de los presos confiesa, a ambos se les imponen penas leves de cárcel de, digamos, un año. Si un prisionero confiesa mientras el otro guarda silencio, el primero queda libre mientras que el otro recibe una severa condena de, digamos, diez años. Si ambos presos confiesan, ambos reciben una sentencia severa, pero con tiempo libre por buen comportamiento, digamos, cinco años. Ninguno sabe lo que va a hacer el otro.
Claramente, a cada jugador le va mejor confesando que guardando silencio: si confiesa y su compañero no, se va a casa inmediatamente, mientras que si él y su compañero confiesan, cada uno obtiene cinco años en lugar de diez. Así que la pregunta es, ¿por qué se quedaría de pie y no diría nada? ¿Cómo es que empieza la cooperación?
Resulta que la respuesta está en el juego repetido. Investigadores anteriores a Axelrod habían notado que la tendencia a cooperar en los juegos de dilemas de los prisioneros aumentaba drásticamente cada vez que un jugador se emparejaba repetidamente con el mismo compañero. En estas circunstancias, surgió rápidamente una estrategia llamada Tit for Tat: coopera en el primer movimiento, luego sigue el ejemplo en cada movimiento sucesivo; coopera si tu compañero coopera, defecta si defecta, al menos hasta que el final del juego esté a la vista (luego deserta pase lo que pase). Por supuesto, esta estrategia se conoce al menos desde los tiempos bíblicos como «ojo por ojo, diente por diente».
Lo que Axelrod contribuyó enérgicamente fue la muy apreciada calidad de robustez. Demostró que los jugadores de Tit for Tat en juegos reiterados se encontrarían y acumularían puntuaciones más altas que los meanies que siempre desertaron. Demostró cómo grupos de jugadores de Tit for Tat podrían invadir un juego evolutivo y ganar. Generalizó la estrategia y descubrió que Tit for Tat funcionaba bien contra una amplia gama de contraestrategias simuladas en computadoras y sistemas biológicos, desde bacterias hasta las especies más complejas. Publicó los resultados de sus torneos informáticos y las pruebas de sus propuestas teóricas.
Para los no expertos, el verdadero poder persuasivo del argumento de Axelrod residía en la variedad de situaciones del mundo real que encontró a las que se aplicaba Tit for Tat. Las empresas realmente cooperaron, extendiéndose mutuamente el crédito recíproco, hasta que se avecinó la liquidación. Luego, la confianza se vino abajo, e incluso los viejos asociados se repitió entre sí para ver quién podía presentar las escrituras más rápidas. Los representantes electos realmente aprendieron a cooperar, porque si no aprendían a producir resultados legislativos a través del registro, no eran reelegidos.
Pero la pieza central dramática del libro de Axelrod es un largo análisis del sistema de vivir y dejar vivir que evolucionó entre las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, los generales podían obligar a los soldados a entrar en combate siempre que pudieran controlar directamente su comportamiento; pero cuando el cuartel general no estaba mirando, los soldados se restauraron tregua tácita. La clave del sistema era que los soldados en las trincheras rara vez se movían; se conocían y se convertían, en esencia, en socios de un juego de dilemas de prisioneros que a menudo se repite. Cuando un jugador «desertaba», la respuesta de penalización común era un intercambio de dos por uno o tres por uno. Un soldado francés explicó: «Disparamos dos tiros por cada uno que nos disparan, pero nunca disparamos primero». Esta breve excursión histórica es una prueba convincente de que la cooperación podría evolucionar incluso entre los egoístas más desesperados, aquellos a los que se les habían entregado rifles y se les había ordenado matar.
En una encuesta reciente sobre el trabajo desde la publicación de su libro, Axelrod escribió que la cooperación basada en la reciprocidad se había observado en todo, desde murciélagos vampiros hasta monos vervet y peces stickleback, y que se habían ofrecido consejos basados en la teoría para problemas en incumplimientos de contrato, custodia de los hijos acuerdos, negociaciones de superpotencias y comercio internacional. Constantemente obteníamos una mejor comprensión de las condiciones en las que surgiría la cooperación, dijo; se había arrojado luz sobre la importancia de las variaciones en el número de jugadores, la estructura de payoff, la estructura y la dinámica de la población, y la «sombra del futuro», lo que significa la perspectiva de represalia. El estudio de la cooperación estaba bien establecido y crecía, dijo Axelrod; se podía enseñar el comportamiento cooperativo.
Sin embargo, para los humanistas y para los científicos que están preocupados por la convicción de que la naturaleza humana es más que egoísta, incluso esta descripción de la cooperación a través de la reciprocidad es decepcionante. El trabajo de Axelrod se basa firmemente en el interés propio. En cierto sentido, el dilema de sus prisioneros no es ningún dilema para quienes consideran que la elección humana es estrictamente racional. Aquí no hay lealtad dividida, ninguna elección dolorosa, solo un simple cálculo. Elige el campo con la mayor payoff ahora: coopera si crees que vas a volver a jugar, ríge a tu compañero si crees que no lo volverás a ver. No hay razón para sentir vergüenza; hacer trampa es lo racional que hay que hacer siempre y cuando no esperes que te atrapen.
El problema es que hay una amplia gama de comportamientos cotidianos y familiares que todos sabemos que no encajan con esta lógica. Los viajeros siguen dejando la propina necesaria en restaurantes de ciudades a las que nunca volverán. Los ciudadanos votan en las elecciones aunque saben que es muy poco probable que su voto marque la diferencia. La gente ayuda a extraños en problemas. Soportan voluntariamente los costos en nombre del juego limpio. Permanecen casados en situaciones en las que sería claramente rentable cortar y huir. Un nuevo libro de Robert H. Frank propone un enfoque muy imaginativo para tratar estos casos y para extender la economía al ámbito de las emociones en general.
Frank, profesor de la Universidad de Cornell, pasó diez años desempeñando las tareas relativamente monótonas de un profesor antes de ir a Washington, D.C. como economista jefe de Alfred Kahn en la Junta de Aeronáutica Civil. Kahn pasó a ser el «zar antiinflacionario» del presidente Jimmy Carter y Frank se quedó atrás para ayudar a cerrar el CAB. Cuando regresó a Cornell, un par de libros notables cayeron, suficientes para colocar a Frank en las listas principales de la media docena de economistas de mediana edad más interesantes que trabajan hoy en los Estados Unidos. Elegir el estanque adecuado: el comportamiento humano y la búsqueda del estatus es una exploración del estatus bastante repleta de ideas novedosas sobre por qué la gente tiende a organizarse en ligas. Es el tipo de libro que cualquier lector, quizás especialmente los lectores de esta revista, puede coger y navegar con placer.
Ahora, con Pasiones dentro de la razón Frank ha escrito un libro algo más ajustado y exigente. Pero es la que está destinada a ayudar a cambiar la forma en que pensamos sobre la base del comportamiento ético.
El punto de partida de Frank es dar por hecho las emociones. Existen, dice. Probablemente no sean el «pensamiento confuso» que la mayoría de los economistas creen que son. Vemos a una persona sin hogar, nos conmueve la lástima; vemos a un niño en peligro, nos conmueve ayudar; vemos un juego de béisbol excelente, estamos conmocionados y emocionados; imaginamos a nuestro compañero con otra persona, ardemos de celos y rabia; contemplamos robar de una caja de cambio desatendida, nos sonrojamos de vergüenza. Pensando como evolucionista, Frank pregunta, ¿qué propósito útil podrían servir estos sentimientos?
La respuesta que da es que la función altamente útil de las emociones es precisamente cortocircuitar el comportamiento estrechamente interesado en sí mismo, porque las personas honestas y serviciales son aquellas a las que todo el mundo quiere como pareja, y porque nadie se mete con las personas que se enojan cuando se cruzan. Es bien sabido que la pelota no conforma al equipo, que, al final, el egoísta absoluto no gana en el romance; la existencia de emociones atenuantes es la forma de la evolución de hacernos socios más «aptos».
Para Frank, las emociones son una forma de resolver el «problema del compromiso»: el hecho de que, para que la sociedad funcione, las personas tienen que asumir compromisos vinculantes que luego pueden requerir que actores de otro modo racionales se comporten de manera que parezca contraria a su propio interés. Hay muchas situaciones cotidianas en las que el sentido común dicta que ayuda tener las manos atadas por predisposiciones emocionales.
Si quieres que la gente confíe en ti, ayuda, no duele, sonrojarse cuando dices una mentira. Si quieres que la gente no se aproveche de ti, ayuda, no duele, ser conocido como alguien que volará en una rabia irracional si te engañan.
El modelo de interés propio aconseja que los oportunistas tienen todas las razones para romper las reglas cuando piensan que nadie está mirando. Frank dice que su modelo de compromiso desafía esta visión «hasta la médula», porque sugiere una respuesta convincente a la pregunta: «¿Qué hay para mí si soy honesto?» Frank escribe: «Todavía me molesta que un plomero me pida que pague en efectivo; pero ahora mi resentimiento se ve atenuado al pensar en (mi propio) cumplimiento tributario como una inversión para mantener una predisposición honesta. La virtud no es solo su propia recompensa, sino que también puede dar lugar a recompensas materiales en otros contextos».
El truco aquí es que, para que funcione, tu predisposición emocional debe ser observable; para que los procesos evolutivos produzcan el tipo de comportamiento altruista y basado en las emociones que interesa a Frank, los cooperadores deben ser capaces de reconocerse mutuamente. Además, un compromiso emocional debe ser costoso de falsificar; los cuáqueros se enriquecieron gracias a la fortaleza de su reputación de negociar honestamente, en parte porque se necesita demasiado tiempo y energía convertirse en cuáquero para aprovechar la oportunidad de hacer trampa. Cualquier cuáquero que conozcas es casi honesto.
El mismo principio se aplica al rico conjunto de vínculos entre el cerebro y el resto del cuerpo, según Frank. La postura, la frecuencia respiratoria, el tono y el timbre de la voz, el tono y la expresión de los músculos faciales, el movimiento ocular, todo esto ofrece pistas sobre el estado emocional del hablante. Un actor puede falsificarlos durante unos minutos, pero no más. Incluso un bebé puede distinguir entre una sonrisa real y una sonrisa forzada. Los seres humanos han desarrollado este complicado aparato de señalización porque es útil para comunicar información sobre el carácter. Y formar el carácter y reconocerlo es de lo que se trata la emoción. Para Frank, los sentimientos morales son como un giroscopio giratorio: están predispuestos a mantener su orientación inicial. El papel de la naturaleza es proporcionar el giroscopio, en forma de «cableado duro» entre el cuerpo y el cerebro; el papel de la cultura es dar el giro.
Al final, Frank ve su modelo de compromiso como una especie de sustituto secular del pegamento religioso que durante siglos ha unido a las personas en un pacto de mutualidad y civilidad. A la pregunta: «¿Por qué no debería hacer trampa cuando nadie me mira?» Frank señala que la religión siempre tuvo una respuesta convincente: «¡Porque Dios lo sabrá!» Pero la amenaza de la condenación ha perdido gran parte de su fuerza en el último siglo más o menos, y «la zanahoria de Smith y el palo de Darwin han convertido el desarrollo del carácter en un tema casi olvidado en muchos países industriales». El modelo de compromiso ofrece un camino de regreso al buen comportamiento basado en la lógica del interés propio: las ganancias se acumularán casi inmediatamente para aquellos que se conviertan en personajes de confianza. Desde este punto de vista, ningún hombre es una isla, entero de sí mismo, porque cada uno forma parte de la función de utilidad del otro, gracias a la adaptación biológica de las emociones.
¿Tiene sentido esto? Por supuesto que sí. Lo que Axelrod y Frank tienen en común es que cada uno de ellos ha ofrecido un relato de cómo las personas «agradables» sobreviven y prosperan en el mundo económico, por qué no son automáticamente competidas por personas que se buscan a sí mismas de manera más implacable. Lo que hace que el enfoque de Frank sea más atractivo es que trata las emociones como hechos observados de la vida e intenta explicarlas en lugar de racionalizarlas inmediatamente como una lamentable imperfección del espíritu. Él entiende lo que realmente queremos decir con «honesto», en lugar de un comportamiento meramente prudente.
Hay otros enfoques explicativos de esta situación, en algunos casos incluso más prometedores. Herbert Simon, por ejemplo, ha propuesto un rasgo que llama «docilidad» —es decir, susceptibilidad a la influencia social y a la instrucción— que contribuiría a la aptitud individual y explicaría el altruismo en el marco de la selección natural. Tales enfoques evolutivos pueden dar lugar a una mayor comprensión del surgimiento de las complejas organizaciones que pueblan la economía mundial moderna que a un razonamiento sobre el equilibrio de la empresa.
Sea como sea, las «noticias» de la economía están empezando a confirmar lo que la mayoría de los trabajadores saben en sus huesos: que la integridad y el sentimiento de compañerismo son formas altamente efectivas de aptitud individual. Cuando se considera la cantidad de tiempo y esfuerzo que se destina a la educación moral del niño, la afirmación de los economistas de que hay interés propio y solo interés propio es absurda.
En general, los niños aprenden la regla de oro en el jardín de infantes. Las tradiciones religiosas les introducen en las prohibiciones absolutas de los Diez Mandamientos. En las familias aprenden el papel de la conciencia y se les presentan muchas formas de cooperación, incluida la abnegación frecuente en interés del grupo.
En las escuelas aprenden a ser miembros de camarillas, dividiendo sus lealtades entre amigos dentro y fuera de sus pandillas. En los deportes aprenden trabajo en equipo, incluida la lección de que los buenos chicos terminan en toda la clasificación; como espectadores, aprenden que la lealtad de los aficionados puede dar sus frutos, al igual que la falta de ella.
En el amor y en la guerra aprenden una comprensión comprensiva y regresan constantemente a las artes narrativas (televisión, películas, programas de entrevistas, novelas y biografías) para ejercitar y reponer su comprensión. Incluso pueden ir a academias militares o escuelas de negocios para aprender formas más intrincadas de cooperación antes de salir al mundo de las grandes organizaciones a practicarla.
En otras palabras, el desarrollo del carácter está lejos de ser «olvidado» en los países industrializados. En cambio, la mayoría de los economistas simplemente la ignoran, mientras que casi todos los demás la practican, incluida la mayoría de los economistas.
Si los profesionales pueden recurrir ahora a la economía para aprender que la búsqueda consciente del interés propio suele ser incompatible con su logro, tanto mejor, para la economía. La mayoría de nosotros continuaremos ignorando las prematuras afirmaciones de la economía a la certeza «científica» sobre las complejidades de la naturaleza humana. Seguiremos buscando en la tradición humanística nuestra instrucción en ética, como lo hemos hecho desde el principio.
— Escrito por David Warsh