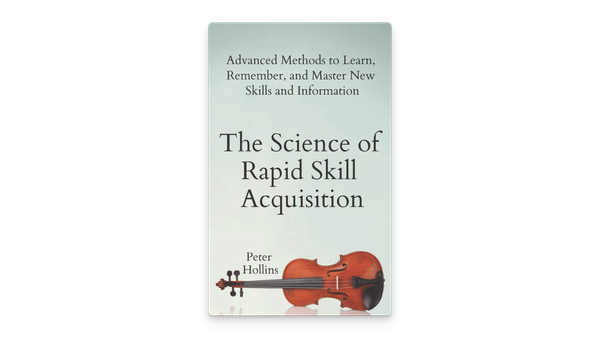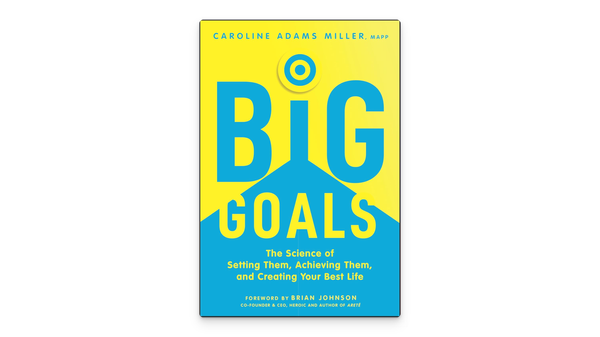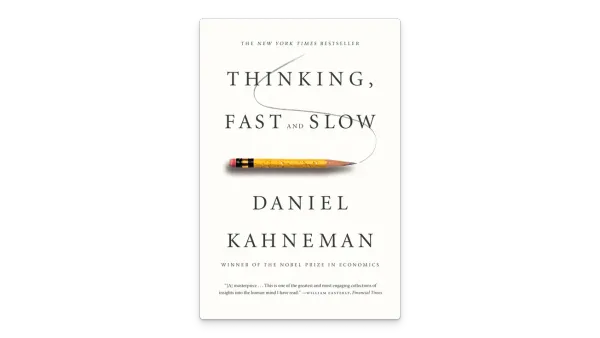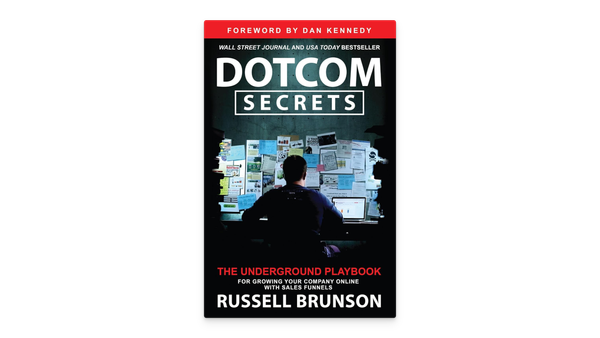Nada me preparó para controlar el SIDA

••• El problema con casi todo lo que leo sobre el SIDA o el SIDA en el lugar de trabajo es que es demasiado claro y seco. Los consejos populares para los directivos son sorprendentemente inútiles, ya que siempre parecen implicar decisiones ordenadas y fáciles. La confidencialidad, la equidad y la adaptación son algunas de las prácticas de gestión prescritas, pero estas palabras describen un mundo muy lejano del mundo de personas reales que trabajan de verdad en organizaciones reales. Lo sé, porque en menos de cuatro años, dos de mis subordinados contrajeron el SIDA. Uno tras otro, vi a dos hombres y a las personas a las que supervisaban sufrir el SIDA y sus inevitables consecuencias: debilidad, negación, deterioro del rendimiento y muerte para los propios hombres, deterioro de la productividad y la moral de sus subordinados. Nada de lo que pensaba haber aprendido de los panfletos y seminarios me preparó para ninguna de las dos experiencias. De hecho, la primera experiencia no me preparó para la segunda. La única razón por la que escribo este artículo, incluidas las partes que no se reflejan particularmente bien en mí, es para dejar que nadie lo engañe, cuando se enfrente al SIDA en el lugar de trabajo, se enfrentará a decisiones insostenibles que parecen poner su obligación con la humanidad con su obligación con su organización. Contrariamente a la opinión popular, es casi seguro que se quedará corto en ambas áreas. La mayor parte de mi educación temprana sobre el enfoque de gestión adecuado del SIDA la realicé cuando era oficial de personal en el distrito sudoeste del Contralor de la Moneda. Asistí e incluso organicé seminarios de sensibilización sobre el SIDA y me mantuve al tanto de la literatura sobre el sida. A mediados de la década de 1980, me consideré uno de los principales directores de personal del país en un esfuerzo por reconocer y responder al SIDA como un problema laboral emergente. A principios de 1987, me mudé a nuestra oficina de Nueva York como director de administración y fue aquí donde me encontré cara a cara con la enfermedad por primera vez. En la primavera de ese año, uno de mis supervisores de nivel medio, un gerente capaz al que llamaré Frank, y cuyo trabajo no identificaré demasiado de cerca, empezó a mostrar signos de una enfermedad grave. Estaba perdiendo mucho peso. También estaba empezando a faltar al trabajo y sus ausencias se hacían más largas y frecuentes. Al principio, llamaba por la mañana para decir que estaba enfermo, o se iba temprano por la tarde para ir a una cita con el médico o porque se sentía mal. En unas semanas, estuvo de baja por enfermedad durante días seguidos. Además, se puso de mal genio con su personal y empezó a evitarme por completo. Más importante aún, la calidad y la puntualidad de su trabajo disminuyeron rápidamente. Los informes que necesitaba solían llegar tarde o estaban incompletos y, a menudo, no estaba disponible o no estaba preparado para las reuniones esenciales. Antes de enfermarse, Frank habló sinceramente sobre su homosexualidad. Se ofrecía como voluntario en broma a otras personas, por ejemplo, diciendo que pertenecía a un grupo de alto riesgo de SIDA. Sin embargo, ahora era muy cauteloso con respecto a su estado de salud. Como lo conocía solo unos meses antes de que apareciera su enfermedad, podía entender su renuencia a confiar en mí. Pero todos nos dimos cuenta de que estaba enfermo. Después de más de un mes y de varios intentos para que me dijera qué pasaba, Frank fue al hospital por primera vez. Cuando lo visité, me dijo que padecía una forma rara de tuberculosis. También dijo que respondía a la medicación y me aseguró que pronto recuperaría su salud completa. Dos semanas después, regresó a trabajar, pero me dijo que su diagnóstico había cambiado. Ahora estaba tomando medicamentos para los parásitos intestinales. Tras pedir una promesa de estricta confidencialidad, Frank también me dijo que le habían hecho la prueba del virus del SIDA y que era seropositivo. No puedo decir que me haya sorprendido. Debido a la atención que el SIDA ha recibido en los medios de comunicación, es probable que los estadounidenses sepan más sobre él que sobre el resfriado común. Si me costaría hablar de los resfriados sin hacer referencia a la sopa de pollo, puedo hablar con conocimiento de causa sobre las infecciones oportunistas, el sarcoma de Kaposi, los efectos secundarios del AZT y el sistema inmunitario en general. Lo que Frank no se dio cuenta cuando pidió y obtuvo mi promesa de secreto es que los rumores ya habían realizado una evaluación médica increíblemente precisa de sus síntomas. Había varias razones que explicaban el interés generalizado por su enfermedad. En primer lugar, tenía una gran visibilidad en la organización. En segundo lugar, todo el mundo sabía que era gay. Agregue el hecho de que fue el primer presunto caso de SIDA en la oficina, en un momento en que la enfermedad estaba recibiendo una cobertura extraordinaria en los medios de comunicación, y es fácil darse cuenta de cómo las especulaciones ociosas se convirtieron rápidamente en conocimiento común. El caso de Frank pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta cualquier gerente para mantener la confidencialidad de los empleados y equilibrar las necesidades humanas y organizativas. No puedo ni empezar a contar las llamadas telefónicas y visitas que recibí de los colegas y subordinados de Frank en busca de confirmación de sus sospechas. Al principio, podría responder a sus preguntas, a menudo sutiles, con un franco: «No lo sé». Cuando Frank me dijo que era seropositivo, recurrí a esquivar sus preguntas. Por muy necesarias que creyeran, mis evasiones no engañaron a nadie. Lo que hicieron fue debilitar la credibilidad de la organización, aumentar el malestar y la inseguridad de todos —excepto quizás los de Frank— y dañar la moral, incluso más de lo que pensaba en ese momento. La franqueza y la honestidad son fundamentales; la confidencialidad de los empleados es fundamental. En esta típica compensación relacionada con el SIDA, ambos se vieron afectados. Decírselo al personal de Frank no era el único problema. También estaba la cuestión de decírselo a mi supervisor. A medida que las ausencias de Frank en la oficina se prolongaron, la productividad de su unidad se deterioró. Me encargué de gran parte del trabajo esencial, incluida la planificación presupuestaria de Frank, pero no tuve tiempo de supervisar las operaciones rutinarias diarias de su unidad. Como nuevo director, me preocupaba la forma en que la alta dirección veía mi propio desempeño, así que tenía muchas ganas de hablar sobre la enfermedad de Frank con mi superior de nivel ejecutivo. Sin entrar en detalles, pedí permiso a Frank para decírselo a mi supervisor y él se lo dio. Muy aliviado, acudí a ver a mi jefe y sentí que se me quitaba una enorme carga de encima. Por primera vez, pude hablar abiertamente sobre mis propios sentimientos y las cuestiones relacionadas con el trabajo que me planteó la enfermedad de Frank. A mi supervisor también le preocupaba la disminución del rendimiento de la unidad y me prometió su apoyo a cualquier enfoque que considerara mejor. Salí de la reunión con la seguridad de que era consciente de mis dificultades y pensaba que estaba haciendo un trabajo eficaz. A finales de agosto, tras otra hospitalización prolongada, Frank llamó un viernes para decirme que volvería a trabajar el lunes siguiente. Lo había visto en el hospital solo unos días antes y me sorprendió saber que se sentía lo suficientemente bien como para volver a la oficina. Por supuesto, esperaba que su estado mejorara otra vez (muchos pacientes de SIDA tienen períodos de relativa mejora en su larga lucha cuesta abajo), pero ahora empiezo a sospechar que Frank no se dio cuenta de lo enfermo que estaba en realidad. Me dijo que empezaría con un horario de medio día y que en unas semanas esperaba volver a trabajar a tiempo completo. He dicho a sus empleados que lo esperen el lunes. Antes de que acabara el viernes, sus subordinados pidieron verme y me reuní con ellos a última hora de la tarde. Varios dijeron que estaban contentos de saber que su estado había mejorado, pero todos confesaron que estaban preocupados por su regreso. Uno de ellos, al parecer un portavoz designado, dijo que todos creían que Frank tenía SIDA. No me pidieron que lo confirmara, pero sí querían que les asegurara que no lo podrían ver en la oficina. Uno de ellos preguntó si era seguro ir al baño después de Frank. Otro incluso se preguntó por la fuente de agua. Después de toda la educación formal e informal sobre el SIDA que sabía que habían recibido, tanto dentro como fuera de la oficina, estas dos preguntas me sorprendieron. Les recordé que el SIDA no se podía transmitir por contacto casual, aunque tuvieran razón acerca de la enfermedad de Frank. Al final de la reunión, les di las gracias por sus esfuerzos adicionales durante la ausencia de Frank y dije que esperaba que las cosas volvieran pronto a la normalidad. Dudo que haya aliviado alguno de sus miedos, pero creo que sacar a la luz sus ansiedades ha ayudado. Hay que reconocer que cada uno de ellos se presentó a trabajar el lunes. Resultó que Frank tuvo que irse después de solo dos horas de trabajo, y esa fue la última vez que fue a la oficina. Pasó la mayor parte de los tres meses siguientes solo en su apartamento o en el hospital. Frank solo admitió ser seropositivo, pero sus dos horas en la oficina me convencieron de que tenía un caso avanzado de SIDA y que nunca volvería a ser capaz de hacer su trabajo del todo. La visita también me obligó a tomar una decisión que había estado evitando: mantener a Frank a pesar de su enfermedad o tomar las medidas necesarias para sustituirlo. Como tengo la suerte de trabajar para una organización que pone especial énfasis en la salud y el bienestar de los empleados, no se trataba de un despido. El Contralor de la Moneda tiene desde hace tiempo una política oficial que cubre a los empleados con enfermedades que pongan en peligro la vida, y apoyamos plenamente las adaptaciones, como el trabajo desde casa, los horarios flexibles, las licencias compartidas y el traslado de las personas a trabajos menos estresantes. También hacemos todo lo posible para mantener a los empleados en puestos remunerados durante el tiempo que deseen trabajar. Aunque las ausencias prolongadas y la pérdida de productividad de Frank nos dieron motivos de sobra para la jubilación forzosa o alguna otra medida de expulsión, sabía que su sentido de autoestima estaba casi completamente ligado a su carrera. Tenía poco contacto con su familia y, por lo que he podido ver, pocos amigos cercanos. Su trabajo era lo más importante de su vida y no quería despojar a un moribundo de lo que más le importaba. Estaba convencido de que cualquier esfuerzo por quitarle el trabajo socavaría su optimismo y le acortaría aún más la vida. A corto plazo, le di a uno de sus subordinados un ascenso temporal para que alguien dirigiera el tráfico. Además, todos se arremangaron y se pusieron manos a la obra para hacer el trabajo. Pero eran arreglos improvisados. En septiembre, finalmente decidí pedirle a Frank que considerara la posibilidad de reasignarlo a un puesto no de supervisión. Debido a su antigüedad, tendría que hacer una solicitud formal de reducción de rango y, si se negaba, tendría que iniciar un proceso de expulsión largo y potencialmente hostil. Abordé el tema en una de mis visitas al hospital. Le dije que no significaría un recorte salarial. Dije que esperaba que eso lo aliviara de cualquier preocupación que pudiera tener por su incapacidad para gestionar su unidad. Para mi sorpresa, Frank accedió inmediatamente a solicitar la reasignación. Fue triste verlo dejar toda su carrera sin un murmullo de protesta, pero me sentí enormemente aliviado. Desde ese día hasta su muerte en noviembre, visité a Frank todas las veces que pude. Lo ayudé a rellenar sus formularios de reclamación de seguro médico y le conté los últimos chismes de la oficina. Estaba fallando rápidamente e hizo que el hospital pusiera mi nombre en la lista de contactos de emergencia. A petición de Frank, llamé a su hermano menor, le expliqué que Frank estaba a punto de morir y le pedí que fuera a Nueva York para estar con él. Frank murió dos días después de la llegada de su hermano. Un grupo de la oficina organizamos un servicio conmemorativo y escribí e pronuncié un elogio. A excepción del hermano de Frank, las únicas personas que asistieron fueron de la agencia. Me entristeció la muerte de Frank, pero, al mismo tiempo, mis superiores y colegas elogiaron mi respuesta sensible a una difícil crisis de gestión, y debo admitir que su aprobación me gustó. Sentí que había establecido un estándar que debían seguir otros directivos. Ninguna voz interior me advirtió de que mi enfoque del caso de Frank podría tener poco valor cuando me enfrenté al SIDA por segunda vez. Inmediatamente después de que Frank se hiciera a un lado en septiembre, empecé a reclutar para su sustituto. Jim, que había trabajado para mí en Dallas, era uno de mis principales candidatos. Lo conocía desde hacía cuatro años, lo consideraba un amigo y un colega capaz, y quedé encantado cuando accedió a trasladarse a Nueva York. Llegó en enero de 1988. Como estaba familiarizado con nuestras prioridades organizativas y mi propio estilo de gestión, y porque era simplemente bueno en su trabajo, Jim restableció rápidamente los niveles de producción anteriores, mejoró la moral y, en general, me facilitó mucho la vida. Ahora podía centrarme en áreas que había descuidado durante los seis meses anteriores y, siendo todavía relativamente nuevo como director de administración en una operación grande y diversa, seguir descubriendo qué era director. Los siguientes 18 meses fueron relativamente fáciles para Jim y para mí. Entonces, una mañana de la primavera de 1989, Jim entró en mi oficina para una reunión trimestral sobre los informes de situación, se sentó con firmeza en su silla y me dijo con toda calma que acababa de enterarse de que era seropositivo. Me costó asimilarlo y, cuando lo hice, me sorprendió más que. Estaba devastado. En el fondo, lamento decirlo, una voz egoísta decía: «¿Por qué yo?» y «¡Otra vez no!» En voz alta dije: «Lamento mucho oír eso, Jim. Dígame si hay algo en lo que pueda hacer para ayudar». Mi respuesta fue superficial e inadecuada, pero fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Como había pasado por esto una vez antes, mi compasión estaba mezclada con pavor. No quería ver sufrir a Jim ni quería volver a lidiar con los problemas que su sufrimiento podría causar a su personal y a mí. Aunque él seguía viendo el panorama de la salud, empecé a calcular mentalmente el tiempo que le quedaba antes de que tuviera que dejar su trabajo. Jim me explicó que estaba empezando los tratamientos con AZT y que su médico era optimista en cuanto a su capacidad de vivir una vida larga. Al ver cómo la salud de Frank se deterioraba rápidamente en el transcurso de cinco meses, tenía mis dudas. Decidí abordar la situación de forma rápida y eficaz. Le dije a Jim que había otras personas en la organización que tenían que saberlo y que hablaría de su estado con mi supervisor. Estuvo de acuerdo con esta divulgación limitada de información, pero insistió en que no se lo dijera a nadie más. Insistió en que no era como Frank de ninguna manera y dijo que no quería que la gente de la oficina hablara de él como habían hablado de Frank. A pesar de mi larga relación profesional con Jim, sabía muy poco sobre su vida personal. Si bien nos veíamos socialmente de vez en cuando, normalmente era en fiestas o actos de oficina. Aunque lo consideraba un amigo, hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo se infectó con el virus del SIDA. Su sentido de la privacidad era excepcionalmente fuerte. Pasaron varios meses sin que el estado de Jim empeorara notablemente. Empecé a esperar que pudiera disfrutar de muchos años de buena salud antes de que su virus se convirtiera en SIDA. Sin embargo, a finales de junio, empezaba a mostrar las conocidas señales de pérdida de peso. Cuando le pregunté al respecto, dijo que se sentía muy bien. Dijo que su médico estaba ajustando su medicación para mejorar su apetito. Confié en su palabra. Ahora creo que Jim lo negaba, pero incluso yo me mostré cautelosamente optimista. Parecía capaz de llevar una carga de trabajo completa y solo se ausentaba de vez en cuando del consultorio para ir a las citas con el médico. Como me centraba tanto en su salud física, tardé en darme cuenta de la disminución de su rendimiento y tardé en recordar la negación inicial de Frank de cualquier problema de rendimiento. A estas alturas, la unidad de Jim había empezado a incumplir los plazos ocasionales y escuchaba quejas periódicas sobre el tiempo de respuesta de la unidad. Dado el historial de rendimiento superior de Jim, los atribuí a la creciente carga de trabajo. Sin embargo, las quejas persistieron y surgieron nuevos problemas: errores simples no corregidos, objetivos organizacionales críticos ignorados, proyectos importantes nunca se completaron y nunca se asignaron a sus subordinados. Mi supervisor empezó a presionarme por varios proyectos que estaban estancados. Le mencioné estas preocupaciones a Jim sin sugerir ninguna relación entre su enfermedad y el rendimiento de la unidad. En ese momento creía, y sigo creyendo, que Jim había desarrollado un caso activo de SIDA en junio de 1989, pero no porque me lo dijera. De hecho, Jim nunca reconoció que su VIH se había convertido en SIDA en toda regla. A falta de ese reconocimiento, le planteé sus problemas de rendimiento de la misma manera que se los habría planteado a cualquier otro entrenador. Había recibido quejas, dije, y esperaba que las analizara y corrigiera. Sin embargo, estaba lo suficientemente preocupado por el estado mental de Jim como para reunirme con varios miembros de su personal unos días después para preguntarles su opinión sobre si Jim estaba perdiendo o no la capacidad de funcionar como gerente. Una empleada, a la que llamaré Liz, fue tan sincera que me obligó a reconocer la verdad: el SIDA afectaba no solo al desempeño de Jim sino también al desempeño de todos sus subordinados. Liz era la funcionaria superior de la unidad de Jim y le había sido extremadamente leal a Jim personalmente. Ella y otros lo habían encubierto lo mejor que podían durante varios meses, pero ahora ya había tenido suficiente. Liz también recibía quejas de los clientes internos de la unidad y de nuestra sede de Washington por varios informes tardíos e inexactos. Pero la gota que colmó el vaso la dio el propio Jim. Según Liz, Jim le había dicho recientemente que no estaba satisfecho con el rendimiento de la unidad y que la culpaba a ella y al resto del personal. Continuó diciendo que tomaría medidas correctivas a menos que hubiera una mejora inmediata. Liz lloraba al contar la historia. Ella y otros habían trabajado horas extra e interferido para Jim, y él había echado la culpa de todo el problema a su puerta. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho antes, Liz dijo que sentía lástima por Jim, que no quería causarle más problemas y, en cualquier caso, que le resultaba incómodo pasarlo por alto. También me dijo que ella y otras personas habían llegado a la conclusión de que Jim tenía SIDA. Intenté asegurarle a Liz que no la culpaba a ella ni a nadie más de la unidad por la disminución del rendimiento, pero me temo que el daño ya estaba hecho. Varios días después, encontré a Liz enferma en uno de los pasillos de la oficina (estaba hiperventilando) y la envié a casa por un día. Varios meses después, me dijo que había recibido una oferta de trabajo de otra organización y la animé a que la aceptara por su propia salud. Como el SIDA se cobra la vida de sus principales víctimas, naturalmente perdemos de vista el hecho de que también perjudica a otras personas. A diferencia de Frank y Jim, Liz no estuvo cerca de morir, pero pagó un precio por su enfermedad a causa del estrés y el exceso de trabajo. Otros también lo hicieron. Durante el período de cuatro años transcurrido desde el inicio de la enfermedad de Frank hasta el final de la de Jim, vimos un 200% rotación del personal de la unidad. Hoy solo queda una persona que trabajó para ambos hombres. Uno de los dilemas más difíciles a los que se enfrenta un gerente en esta situación es cómo sopesar las necesidades obvias y dolorosas de la persona moribunda con las necesidades menos dramáticas pero claramente imperiosas de la organización. No tengo respuestas preparadas. Solo sé que los directivos se verán sumidos en decisiones morales y profesionales en el nivel más mundano y específico, que habrá pocos precedentes para muchas de estas decisiones y que casi todas causarán daño a alguien. Una enfermedad mortal no permite soluciones en las que todos ganen, solo soluciones en las que todos pierden. La tarea de un gerente es minimizar las pérdidas para las personas y las organizaciones. Después de hablar con Liz, me preocupó más que nunca la competencia de Jim, su aparente paranoia, la moral de la unidad y mi propia actuación como su supervisora. Una vez más, la confidencialidad había perdido su significado como protector de la privacidad y se había convertido en una fuente de incertidumbre y miedo. Una vez más, los subordinados pagaban el precio de la negación de Jim. Había permitido que la situación se prolongara demasiado. Decidí que era hora de sustituirlo. Como en el caso de Frank, nunca tuve que pensar en el despido total. Esperaba que Jim aceptara la reasignación a un puesto menos crítico como lo había hecho Frank. Por otra parte, Jim tenía suficientes años de servicio como para tener derecho a la jubilación por discapacidad. A fin de cuentas, confiaba ingenuamente en que Jim se haría a un lado con amabilidad, si no por sí mismo, por el bien de la organización. Estaba a punto de ver una nueva cara de la negación. Empecé mi reunión con Jim hablando de su declive en el rendimiento y sugiriéndole una relación con su salud. Pero antes de que tuviera la oportunidad de ofrecerle un trabajo diferente, Jim rechazó con vehemencia mi valoración de su trabajo. Si había deficiencias en la unidad, decía, dependían del desempeño deficiente de su personal y de una carga de trabajo demasiado grande para que la pudiera gestionar su unidad. En cuanto a las supuestas quejas sobre su actuación, la gente simplemente le echaba la culpa de sus propias insuficiencias. Y como su actuación no tenía nada malo, está claro que el SIDA no fue un factor que contribuyera. Me acusó de tratarlo injustamente porque estaba resentido por tener que tratar con dos empleados infectados por el VIH seguidos. Me picaron. Mi reacción espontánea y airada fue decirle que debía considerarse afortunado de trabajar para alguien con experiencia en hacer frente a esta situación. Luego, enfriándome rápidamente, respondí de manera más profesional. Estaba decidido a decir lo que había que decir, aunque sonara frío y clínico. En cualquier caso, Jim no estaba dispuesto a cambiar de título ni de puesto. Hice la oferta y la rechazó. Me recordó que tendría que tomar medidas formales para destituirlo de su puesto. Dije que conocía los requisitos organizativos. Dije que estaba preparado para tomar ese curso a menos que su rendimiento mejorara inmediatamente. Ya era junio; le di hasta septiembre para que demostrara esa mejora. Varios días después de este tormentoso encuentro, Jim presentó una solicitud para un mes de vacaciones. Volví a sorprenderme y enfadarme. Si Jim estaba decidido a resistirse a mis esfuerzos por ayudarlo, pensé que debería pasar más horas en el trabajo, no en irse de vacaciones. Afortunadamente, no estaba tan enfadada como para perder toda la perspectiva. Sabía que podrían ser las últimas vacaciones que tendría Jim, así que, a pesar de mi verdadera convicción por las prioridades de la organización, aprobé su solicitud. Dio la casualidad de que Jim se puso gravemente enfermo en el avión y tuvo que pasar las dos primeras semanas de sus vacaciones en el hospital. Llamó para explicarle que le habían diagnosticado meningitis y, según él, no tenía ninguna relación con su SIDA. Cuando regresó a la oficina, Jim tenía un aspecto horrible. Había perdido mucho peso, estaba perdiendo el pelo y confesó que tenía dificultades para retener la comida. Sin embargo, Jim se mostró genuinamente optimista con respecto al nuevo medicamento que estaba tomando para lo que, aun así, insistía en que era meningitis y nada más. De hecho, su salud pareció mejorar durante un tiempo. Pero a pesar de los esfuerzos extraordinarios y las largas horas, Jim no pudo mejorar su rendimiento. A medida que se acercaba mi fecha límite de septiembre, llegaron una avalancha de quejas de otros directivos sobre la unidad y sobre Jim específicamente. Simplemente no estaba haciendo su trabajo. Una vez más, me puse manos a la obra, gestioné personalmente varias áreas del programa y conseguí que nuestra sede en Washington proporcionara personal temporal. Pero mis esfuerzos no fueron suficientes. La unidad de Jim era fundamental para la organización y ahora su reputación había desaparecido, su personal estaba completamente desmoralizado y su gerente estaba demasiado enfermo para funcionar. Lo peor de todo es que está claro que mi trabajo era arreglarlo. No tenía más alternativa que iniciar una acción formal de actuación en su contra. Como entrenador, fue la tarea más difícil a la que me enfrenté. Por un lado, sabía que destituir a Jim era necesario para cumplir con mis responsabilidades como gerente. Por otro lado, creía que tomar medidas en su contra significaba incumplir con mis responsabilidades como ser humano. Aunque tenía mucha experiencia en el arte de despedir a empleados improductivos, nunca había tenido que forzar la destitución —o, en este caso, la reasignación— de un empleado que se enfrentaba a la muerte. A finales de septiembre, le entregué a Jim una notificación formal con una propuesta de acción interpretativa. Le informó de que, a menos que su desempeño mejorara significativamente antes de fin de año, lo calificarían de «inaceptable» y lo despedirían, degradarían o reasignarían. A principios de enero, después de las fiestas, le di a Jim una valoración inaceptable. Como era de esperar, cuestionó su precisión. Durante los días siguientes, Jim y yo mantuvimos una negociación intensa y dolorosa. Mi objetivo nunca fue despedirlo. La calificación inaceptable era simplemente una forma de hacer que pidiera una reasignación. Le dije a Jim que si tuviera que obligarlo a dejar su trabajo, explicaría mis motivos en inglés sencillo. Pero si renunciara a su puesto de supervisor por su propia voluntad, podría decir el motivo que quisiera. Le dije que reconsideraría su valoración inaceptable cuando recibiera su solicitud voluntaria de reasignación. Hablábamos varias veces al día para aclarar nuestras posiciones respectivas, cada uno de nosotros intentando que el otro cediera. Al final, «por motivos de salud», Jim «se ofreció como voluntario» para ser reasignado a un puesto no directivo. A cambio, subí su calificación de desempeño a «aceptable». Me sentía manipuladora, pero también sentía que había hecho mi trabajo. Me gustaría decir que esto resolvió el problema relacionado con el trabajo. Pude sustituir a Jim por otro gerente comprobado, y el cambio mejoró la moral del personal y restauró gran parte de la capacidad de respuesta y la credibilidad de la unidad. Pero Jim siguió discutiendo su calificación de desempeño incluso después de que la subiera a aceptable. Llegó a presentar una queja para conseguir una calificación lo suficientemente alta como para conllevar un aumento salarial. El procedimiento de queja respaldó mi acción, pero fue una victoria superficial. Jim me evitó; rara vez hablábamos a menos que convocara una reunión formal. Lamentablemente, su desempeño siguió deteriorándose a pesar de la reducción de la responsabilidad, por lo que tuvimos una serie de reuniones formales y duras durante 1990. Estaba haciendo mi trabajo, pero había perdido a un amigo y, me temía, a una parte de mi mejor yo. Las cosas empeoraron para los dos. Las ausencias de Jim se hicieron más largas y frecuentes, y fue hospitalizado varias veces. Había minimizado su eficacia cada vez menor limitando su responsabilidad, pero Jim aun así no podía hacer su trabajo. Sin embargo, al final del año, le di otra valoración aceptable para que pudiera conservar su nuevo puesto. Aunque lo consideré un regalo (de hecho, el trabajo de Jim estaba lejos de ser aceptable), presentó otra queja. Sin embargo, al mismo tiempo, también presentó una solicitud de jubilación por discapacidad y se fue de baja por enfermedad a la espera de su aprobación. Cuando le pregunté por qué estaba impugnando su calificación cuando tenía intención de jubilarse de todos modos, Jim me explicó con enfado que necesitaba una calificación mejor para encontrar un nuevo trabajo. Mi supervisor fue el agente de quejas en su caso y, con mi consentimiento, aumentó la calificación final de Jim a «todo exitoso». A diferencia de Frank, Jim contó con el firme apoyo de su familia y pudo regresar a su ciudad natal y vivir con su madre durante el último año de su vida. Murió en enero de 1992. Todos los directivos saben que las personas difieren en su capacidad para aceptar las críticas constructivas y reconocer las deficiencias de rendimiento. Mirando hacia atrás, me sorprende que esperara la misma reacción de Jim que la que recibí de Frank. Supongo que sus obvias similitudes me engañaron. Ambos estaban muy enfermos, ambos perdieron su eficacia y ambos pertenecían a una categoría física clara (víctimas del SIDA) para la que me sentía entrenado y preparado. Pero los moribundos son tan diferentes como los sanos. El SIDA no es un «problema» sino una enfermedad, y las personas que lo contraen son los seres humanos primero y las víctimas después. Parte de lo que aprendí al tratar con Frank se aplicó igualmente a Jim. Mucho no lo hizo. Las diferencias y las similitudes me han enseñado algunas lecciones valiosas. Para empezar, hay que hacer una distinción fundamental entre los empleados que son seropositivos y los que han desarrollado el SIDA activo. Por lamentable que parezca, mi experiencia indica que son los directivos los que deben hacer esta distinción, ya que es posible que las personas afectadas no se ofrezcan como voluntarias ni siquiera admitan por sí mismas el grado de progresión de su enfermedad. Los empleados seropositivos son plenamente capaces de realizar un trabajo normal y productivo. Los supervisores deben basar todas las decisiones relativas a su contratación, evaluación y ascenso únicamente en los méritos y no en una idea imprecisa de la esperanza de vida o de la disminución prevista del rendimiento en el futuro. Esto es básico. El verdadero desafío para los directivos es tratar con los empleados en las etapas avanzadas del SIDA, cuando el rendimiento disminuye, la asistencia y la confiabilidad son fortuitas, los rumores ponen en peligro la confidencialidad o la dejan de lado y la productividad y la moral de la unidad han empezado a sufrir graves daños. Por extensión, ahora también se pondrá en duda el desempeño del propio entrenador. La cuestión más amplia es cómo lograr un equilibrio entre las necesidades de la organización y el trato justo y compasivo de un empleado que anteriormente tenía éxito. Los temas más limitados, lamentablemente, tienden a centrarse no tanto en la equidad, el asesoramiento y el éxito organizacional como en el compromiso, la franqueza y el control de los daños. Quizás el aspecto más difícil del SIDA para un gerente sea la incapacidad o la renuencia de las víctimas del SIDA a reconocer hasta qué punto su salud se ha deteriorado realmente. Tanto Frank como Jim se esforzaron por mantener su optimismo. Ambos insistieron en que la variedad de enfermedades de las que fueron víctimas no tenían relación con el SIDA. Ambos me aseguraron en repetidas ocasiones que los nuevos medicamentos o las nuevas dosis mejorarían su estado. De vez en cuando, incluso compartía sus falsas esperanzas de recuperación, y ese fue quizás mi mayor fracaso. El conflicto entre la compasión y la eficiencia organizacional es lo suficientemente sombrío como para añadir ilusiones a la mezcla. En el caso de Jim, está claro que habría sido mejor para la organización si lo hubiera reasignado antes. Sin embargo, hacerlo habría tenido que ignorar o al menos poner en tela de juicio su optimismo sobre una recuperación parcial o total, y no puedo creer que tenga derecho a cuestionar ese tipo de esperanza. Al final, no tuve más remedio que seguir por la agotadora y decididamente antipática ruta de la documentación de la actuación. El caso de Jim se complicó aún más por su duración. Solo pasaron cuatro meses desde la aparición observada de la enfermedad de Frank hasta que accedió a hacerse a un lado. Jim siguió trabajando unos dos años, y su eficacia disminuyó cada vez más rápidamente con el paso del tiempo, antes de que lo obligara a aceptar un cambio. A medida que los avances médicos mejoren la calidad de vida y prolonguen las carreras de los pacientes con SIDA, es probable que el problema de la disminución del rendimiento laboral se agudice y se haga más preocupante. La próxima vez que me enfrente al SIDA, especialmente con un supervisor, sabré que la enfermedad afecta a todos los que la rodean, no solo a la persona que está enferma. A medida que el desempeño disminuya, sus colegas y subordinados se encontrarán absorbiendo tareas adicionales, rehaciendo trabajos insatisfactorios y juntando piezas de proyectos inconclusos. Cuando el paciente de SIDA es supervisor, es posible que una cantidad considerable de trabajo quede sin asignar y simplemente pase desapercibido. Además de la carga de trabajo adicional, la productividad también se verá afectada de otras maneras. La gente hablará sobre el deterioro de la salud de un compañero de trabajo y, si la naturaleza de la enfermedad es confidencial, dedicarán más tiempo a especular sobre el diagnóstico, el estilo de vida y el peligro de infección. En el futuro, animaré a los empleados con SIDA a que consideren seriamente las ventajas de confiar en sus compañeros de trabajo. La próxima vez que reconozca una alteración del rendimiento como consecuencia del SIDA, también empezaré a centrar la atención en las necesidades y preocupaciones de los demás trabajadores de la unidad. Si hubiera prestado más atención al personal de Jim, creo que me habría dado cuenta mucho antes de que lo estaban encubriendo. La última lección que aprendí fue la importancia de mantener informado a mi supervisor de mis dificultades. Si bien me apresuré a alertarlo de la existencia de un caso de SIDA entre mis subordinados, tardé en pedir ayuda. Este lapso se debió a dos motivos. La primera fue mi formación en la escuela de técnicas de gestión magra y mala. La segunda fue un error de cálculo del efecto del SIDA en la unidad en su conjunto. Cuando por fin pedí ayuda a mi supervisor, mi solicitud de personal adicional fue aprobada sin dudarlo. Ojalá hubiera preguntado antes. Me alegra decir que cuando dejamos de ser subordinados y supervisores, Jim y yo pudimos recuperar algo parecido a nuestra amistad pasada. Se lo agradezco. Para mí, uno de los efectos secundarios más adormecedores de la enfermedad de Jim fue mi propia angustia por tener que anteponer los intereses de la organización a la necesidad de Jim de enorgullecerse de su trabajo y su estatus. Le deseé lo mejor a Jim. Cometí errores, pero aparte de descuidar mi responsabilidad con la organización, creo que hice todo lo que pude para facilitarle la vida laboral y, finalmente, su retirada. Sin embargo, al final, necesitaba saber que me perdonó por hacer mi trabajo. El SIDA es un desafío para nuestra humanidad y para nuestra razón, porque nos roba un poco de ambas cosas.