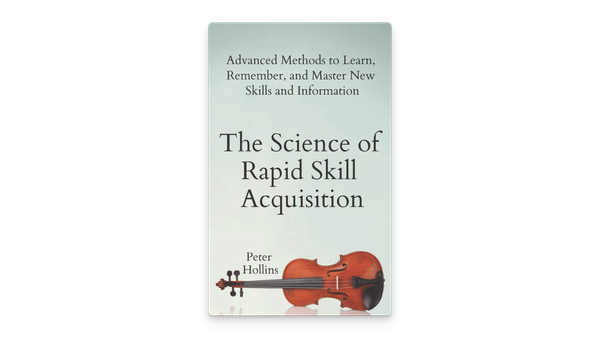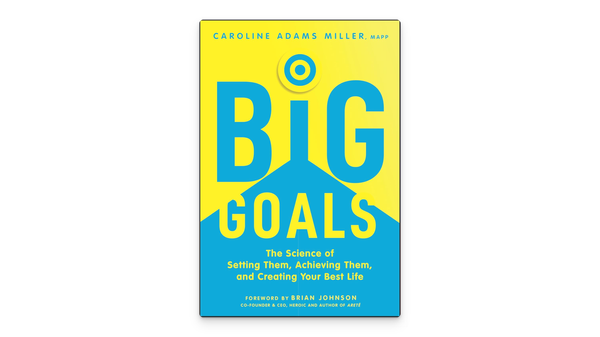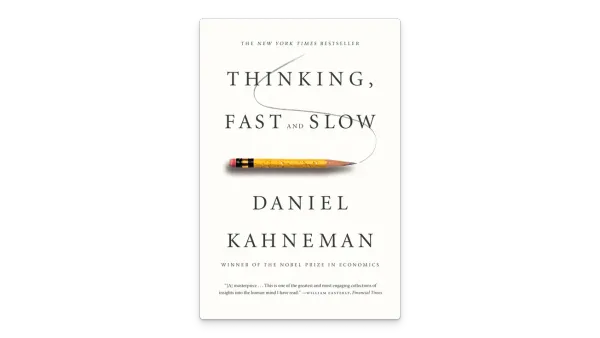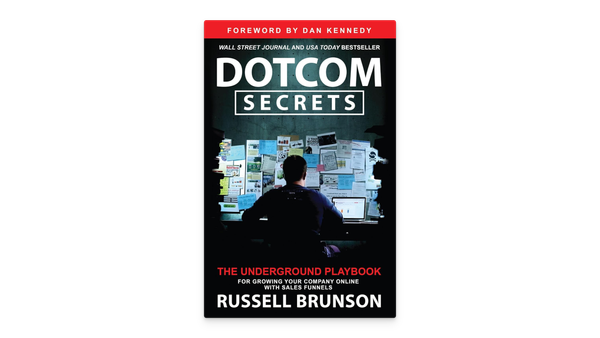Inside Outplacement: mi búsqueda de trabajo

••• El shock tardó tres meses en desaparecer. Ahí estuvimos en Inglaterra, la tierra de mi nacimiento. Después de 32 años en una empresa petrolera mundial, el único empleador que había tenido, con 54 años, con lo que me pareció una serie de éxitos en el marketing a mis espaldas, me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios. Los precios del petróleo habían caído y la empresa seguía una política de «contención de costes», algo que había defendido pero que, como la mayoría de la gente, nunca pensé que me afectaría personalmente. La oficina de Londres tuvo que hacer frente a una «reducción de plantilla». Mi cabeza. Mi esposa y yo estuvimos de acuerdo enseguida en que debíamos guardar nuestras fuerzas para cosas positivas, no para disipar energía en recriminaciones. Teníamos responsabilidades financieras, sin duda, pero ¿no podríamos pensar en personas en peores situaciones? Los niños se educaron, crecieron, trabajaron felizmente y prácticamente llevaron sus propias vidas. Y yo era un hombre de mundo, al fin y al cabo. Había vivido y trabajado en dos continentes. Tenía un posgrado en administración, además de títulos anteriores en idiomas. Mi interés por el rendimiento académico no me sorprendió; muchos miembros de mi familia eran profesores. Ahora era el momento de mirar al futuro, quizás a un trabajo en otra empresa, quizás a una nueva carrera. Poco después de enterarme de la mala noticia, me topé con un viejo amigo, un cazatalentos, en una reunión en Oxford y le hablé de mi inminente búsqueda de trabajo. Su respuesta, que dio sin falta de compañerismo, fue escalofriantemente sencilla: «Si tiene más de 50 años, olvídelo». Poco después, concreté los detalles finales con mi empresa y di la noticia a mis empleados. Luego se publicó el habitual anuncio interno de la empresa, y yo también, unos meses después. Una parte del acuerdo consistía en los servicios de una empresa de recolocación con sede en la ciudad de Nueva York, pero que tenía una firma asociada en Londres, personas que, según me dijeron, podrían ayudarme a organizar una «campaña» para conseguir un nuevo puesto. Fueron palabras reconfortantes para alguien que ni siquiera tenía un currículum y que no se había preparado para una entrevista formal en más de 30 años. Viajé a la ciudad de Nueva York en julio de 1985 para ver al presidente de la empresa de recolocación, quien me ayudaría a organizarme. La primera reunión, durante una comida de negocios familiar, fue alentadora. Me hizo sentir que no estaba solo. Le explicó que sus especialistas podían ofrecerle consejos y asistencia práctica. Me darían asistencia de secretaría, una dirección comercial y un servicio de teléfono hasta que encontrara un empleo aceptable. Me ayudarían a identificar mis puntos fuertes y débiles y a decidir cómo presentarme ante los posibles empleadores en los campos adecuados; me enseñarían técnicas de entrevista. Nunca me «abandonarían». Así que no tenía que preocuparme. Tenía toda una vida de experiencia empresarial, que alguien necesitaba y querría poner en práctica. El mayor riesgo que corrí, recalcó, fue aceptar la primera oferta que se me presentó y luego arrepentirme de mi impetuosidad. «Pruébeme», pensé con escepticismo. Después de comer, visitamos las oficinas de la empresa ubicadas, lamentablemente, justo al otro lado de la calle de la antigua sede mundial de mi empresa, donde había trabajado como director durante nueve años antes de que me trasladaran a Inglaterra. Conocí al pequeño pero cálido personal de la firma, incluida la presidenta, que era la esposa de mi presentador a la hora de comer. Sería mi consejera. También conocí al especialista encargado de la formación para entrevistas, a la persona que escribía mis cartas y a la recepcionista que respondía mis mensajes de teléfono. Los adornos físicos eran agradables y sorprendentemente profesionales. Los escritorios donde los «candidatos» (como nos llamaban) podían trabajar y hacer llamadas estaban en una sala abierta, junto a las ventanas que daban al East River. Había una biblioteca de libros de referencia para ayudarnos a localizar empresas, subsidiarias o nombres de directores ejecutivos; los archivadores contenían cientos de informes anuales. En una pared, una pizarra mostraba los nombres de algunos éxitos recientes, personas que habían encontrado un nuevo trabajo. Dispersos por otras paredes había varios marcos _Neoyorquino_ dibujos animados, burlándose suavemente de la difícil situación del ejecutivo sin trabajo. Estaba entre «amigos», lejos de antiguos colegas y de recuerdos de lo que podría haber sido. Sin embargo, todo era un poco desalentador; una parte de mi timidez no desaparecía. Me sentí un poco avergonzado, como un hombre —así me lo imaginé— en su primera reunión de AA. Pero me sentí cada vez menos inhibida cuando me presentaron a otros clientes que estaban en la oficina ese día, personas en el mismo barco, algunas mucho más jóvenes, un par significativamente mayores. Me di cuenta de que cambiar de trabajo era una experiencia por la que muchas personas habían pasado dos o tres veces a lo largo de sus carreras. El personal y yo acordamos que volvería a Londres y a Nueva York en dos semanas. Entonces pasaría unos diez días preparándome para lanzarme al mundo. Mi consejero me pidió que regresara con ejemplos de programas, informes y presentaciones, cosas que le ayudaran a entender lo que había estado haciendo a lo largo de los años y con qué grado de éxito. Al volar a casa, me pregunté: ¿Podría alguien que nunca haya trabajado conmigo entender estas cosas? De vuelta en Londres, hice balance. Me habían asignado al Reino Unido durante los últimos ocho años y años antes, durante mi estancia en los Estados Unidos, me convertí en ciudadano estadounidense. Parecía probable que mi experiencia estadounidense, combinada con el conocimiento de las formas de pensar y hacer las cosas británicos, pudiera hacerme una buena posición en el mercado laboral londinense. También pensé que mi experiencia europea podría interesar a las empresas internacionales que buscan a alguien para sus operaciones en EE. UU. Probé algunas de estas ideas con el personal de la agencia de Nueva York en Londres. Pero la orientación inicial y el entrenamiento, según el personal de allí, tenían que empezar en Nueva York, no en Londres. Puede que haya sido un poco indirecto, sobre todo porque en ambos lugares se utilizaron las mismas técnicas para preparar a los candidatos. Aun así, estas personas parecían saber qué hacer. No veo ningún motivo para objetar. En consecuencia, llegué dos semanas después a la oficina de Nueva York con todos los documentos pertinentes que pude tener en mis manos. Pronto me puse a trabajar analizando mis principales contribuciones de los últimos años y resumiendo mis logros en marketing y dirección general. También escribí cómo desarrollé «estrategias innovadoras», etc. Tras terminar esta tarea y revisarla con mi consejero, dediqué varios días a redactar y volver a redactar un currículum de una página. Nos esforzamos mucho en el «tema» principal, y estuvimos de acuerdo en que era sólido: experiencia sénior en marketing de línea y dirección general, adquirida en varios países diferentes; nombramientos sólidos de dirección de personal en la sede estadounidense de una de las compañías petroleras más grandes del mundo. El presidente revisó detenidamente el currículum y lo discutimos de ida y vuelta, cambiando una palabra aquí y haciendo hincapié allí. Hasta ahora, todo bien. Empecé a sentirme bastante satisfecho conmigo mismo, tanto por la elegancia de la página que estaba dando forma como por los datos que figuraban en ella. Lo más alentador del ejercicio fue ver en blanco y negro que no había nada de mi pasado que tuviera que esconder bajo la alfombra. Escribir un currículum ayuda a poner las cosas en perspectiva. Cuando se centra intensamente en su carrera y sus habilidades, se siente, paradójicamente, arrastrado a sí mismo. Con el currículum completo, pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué tipo de empresa, en qué sector, debería ser mi objetivo? Dada la práctica de las grandes compañías petroleras de ascender a ejecutivos desde dentro, no era realista buscar un posible empleador en esa dirección. Pero había varias compañías petroleras más pequeñas —se me ocurren varias en Europa— que podrían necesitar a alguien con mi experiencia. Pero, ¿realmente quería seguir en la industria petrolera? ¿Qué hay de otros negocios? La comida, los productos farmacéuticos, los viajes y el transporte parecían posibilidades probables. El personal de Nueva York tenía muchas sugerencias. ¿Había pensado alguna vez en convertirme en director ejecutivo de una asociación comercial? Estaba dispuesto a considerarlo. ¿Había tenido alguna vez un deseo serio de hacer negocios por mi cuenta? «No», respondí con firmeza, sospechando, quizás injustamente, que una respuesta afirmativa habría producido una reparación general. (Cuidado, pensé, su paciencia podría empezar a agotarse si dejaba pasar demasiadas sugerencias. Pero si yo _lo hizo_ considere trabajar para mí, ¿de verdad me gustaría estar en el negocio?) Entonces una nueva pregunta. ¿Qué diría de mí en una entrevista? Me preguntaron una y otra vez: «Hábleme de usted». «¿Quién es usted?» Me advirtieron de que los cazatalentos empedernidos podrían perder el interés rápidamente si no iba al grano a la hora de responder. Los candidatos a un puesto de trabajo («cadáveres» era nuestro nombre en el oficio, me dijeron) se perdían si no respondían directamente a preguntas directas. Por lo tanto, he memorizado mis respuestas. «Soy un ejecutivo de marketing internacional con una amplia experiencia en mercados multinacionales, con énfasis en...», etc. Llevaba una tarjeta en la cartera con los puntos más importantes escritos y los ensayé de camino a las entrevistas. De hecho, nadie me ha pedido que me describa en 90 segundos. Todos los cazatalentos que conocí eran mucho más amables y relajados de lo que me habían hecho esperar. Sin embargo, merecía la pena tener las respuestas preparadas, especialmente para algunas preguntas poco claras que nunca había considerado. «¿Cuál dirían sus compañeros directivos que es su característica personal más fuerte?» «¿Qué aspecto de su trabajo considera más crucial?» «¿Qué tipo de decisiones le resultan difíciles de tomar?» También me recomendaron hacer mis propias preguntas, sobre todo sobre los negocios del posible empleador. «¿Dónde está la empresa ahora, de dónde viene y hacia dónde va?» «¿Cuáles son las tendencias actuales importantes en este sector?» «¿Quiénes son sus competidores?» Para comprobar cómo me vería en la «vida real», el supervisor de formación me entrevistó en una cinta de vídeo. Había hecho una formación para entrevistas de televisión en Londres cuatro o cinco años antes, así que actuar ante una cámara no me molestó en absoluto. Ahora me han confirmado que soy un entrevistado de trabajo fluido y bien organizado. Fue bueno saber que era un tipo sano y comercializable y, sin embargo, faltaba algo. ¿Qué hacían las personas de recolocación para conseguirme un trabajo? Seguro que se vendieron a mi antigua empresa como personas con acceso a posibles empleadores, personas que podrían colocar a ejecutivos como yo en nuevas ocupaciones que valieran la pena con un mínimo de retraso. Presumiblemente, estaban cobrando un buen sueldo por su trabajo y, presumiblemente, se lo merecían. No dejaba de esperar a que jugaran una carta de triunfo. En cambio, me preguntaron quiénes eran _mi_ contactos. Me apresuré a explicarle que en realidad no tenía ninguno: todos mis contactos estaban en mi antigua empresa. Por supuesto, conocí a varios grandes clientes y a algunos ejecutivos de las filas de la antigua competencia. También conocí a una o dos personas que habían dejado mi empresa y se habían aventurado en el mundo exterior. Pero no tenía personas prometedoras que mencionar y si hiciera una lista estaría compuesta solo de tres o cuatro nombres. Aprendí que mi respuesta fue típica y no pareció desconcertar en absoluto a mi consejero. Sin embargo, ¿me tomaría un tiempo para pensarlo? ella persistió. Probablemente me enteraría de que tengo muchos más contactos de los que pensaba. Debería darme cuenta de que la gente estaría dispuesta a ayudarme si me acercara a ellos de manera adecuada. No se reirían de mi difícil situación ni me cerrarían la puerta en la cara. También debería saber que un contacto llevaría a otro y que, como consecuencia de las presentaciones y las referencias, pronto tendría un pequeño ejército de personas que buscaban oportunidades para mí. Para eso estaban los contactos: para darme ideas, ideas e información, no simplemente para encontrarme u ofrecerme un trabajo. Resultó que las cosas, nunca descubrí si este consejo era bueno o no. La mayor parte sonó bien en ese momento y todavía me parece correcto. Y no cabe duda de que tenía más contactos de los que pensaba. Empecé a trabajar en mi lista y rápidamente descubrí que tenía más de una docena de personas (la lista creció considerablemente más tarde) a las que conocía o conocía bastante bien. En caso de apuro, seguro (aunque con algo de pérdida de prestigio, me imaginaba) podría acercarme a ellos. Sin embargo, fue durante este período de cultivo de contactos cuando empecé a aprender cuál era el verdadero valor de los servicios de recolocación para mí, que era tanto una cuestión de moral como de técnica. Desde luego, mi consejero no se equivocó al incitarme a salir con gente. Solo unas pocas personas con las que me puse en contacto parecieron sordas a mi apelación y, hacia el final, tuve que tener cuidado de evitar citas contradictorias. Aun así, uno de los enfoques estándar no me cuadraba, a saber, que debía tratar de ver incluso a las personas que no habían respondido a mi carta o llamada inicial, que tenía que coger el teléfono e intentar concertar una cita con ellos de todos modos. No seguí este consejo. Pensé que sería inútil llamar a conocidos indiferentes, que escuchaban cortésmente, se movían en sus sillas y me deseaban lo mejor. No puedo decir ahora si uno de esos encuentros podría haber llevado a algo, pero sé que un rechazo habría hecho mella gravemente en mi confianza en un momento crítico. Me pareció extraño que el consejero no hubiera reconocido lo perjudicial que podía ser cualquier humillación en este momento. Al final, solo una persona a la que escribí no reconoció mi carta y, posteriormente, me mantuve alejado de él. Sin embargo, cuanto más reflexionaba sobre mi buena suerte al crear un pelotón pequeño (si no un ejército aún) de ayudantes, más me ponía a reflexionar sobre dos cuestiones relacionadas. ¿Debería sacrificarse alguna vez la confianza de un candidato en aras de una búsqueda más eficiente? Y lo que es más importante, ¿de quién fue esta búsqueda, la suya o la mía? Cuanto más rápido aprendan los candidatos a la recolocación las respuestas a estas preguntas, mejor. Quedaban cuatro cosas en el proceso de preparación. En primer lugar, recibí consejos sobre lo que se debe y no se debe hacer a la hora de negociar el salario y otras prestaciones. Luego, consideré las referencias. La empresa me sugirió que me acercara pronto a las personas probables para obtener su acuerdo. En tercer lugar, mi consejero preguntó: ¿Qué motivo daría mi antigua empresa para irme? (He almorzado con mi exjefe y nos pusimos de acuerdo en la redacción que utilizaríamos los dos.) El último número resultó de lo más memorable. Pregunté con qué cazatalentos de los Estados Unidos se contactaría. La firma tenía una lista larga, de la que mi consejero eligió 20 empresas para recibir una carta y mi currículum «¿De quién vendrá la carta?» Pregunté, aprovechando la oportunidad para comprobar que ese era el trabajo del especialista en recolocación. «Por qué usted, por supuesto», fue la respuesta tranquila y espontánea. Y así, el centavo cayó. Después de todo, iba a ser _mi_ buscar y _mi_ campaña. Iba a hundirme o nadar por mis propios esfuerzos. Al principio, darse cuenta parecía una carga nueva. Al final, resultó ser una especie de liberación. Me puse manos a la obra. Había escrito miles de cartas comerciales a lo largo de mi carrera, pero nunca _esto_ tipo de carta, cualquiera de las cuales podría ser el enlace a un nuevo futuro. Pero primero tenía que estudiar los informes anuales y consultar los libros de referencia para ver los nombres, los títulos y las direcciones. Luego tendría que redactar cartas personalizadas, cada una relevante para la empresa o negocio en particular. Regresé a Londres con una sensación de incertidumbre considerable, a pesar del progreso que habíamos logrado. Yo abriría mi segundo frente desde mi base en Londres. Pero, ¿dónde acabaría? Si esta fuera realmente mi campaña, ¿qué quería ganar? Cuando mi búsqueda entraba en su segundo mes, no podía dejar de lado mi principal miedo: el de vivir el resto de mi vida sin nada que valiera la pena hacer o contribuir. Los ingresos no eran el único problema; era cuestión de respeto propio, de no ir a trabajar más para tomar decisiones y ejercer la responsabilidad. Era particularmente doloroso estar en una ciudad vibrante como Londres viendo a todos los demás dirigirse a propósito hacia o desde algún lugar. Me imaginaba que todo el mundo iría a citas de negocios. Sabía que estaba deseando que la empresa de recolocación resolviera mi problema, pero no estaba seguro de poder confiar en mí mismo. Supongo que este período fue mi punto más bajo. Aun así, no me desesperé. Cuando vi el problema de encontrar un nuevo trabajo como mi propio desafío competitivo, decidí superar la prueba y dedicarme de todo corazón al trabajo en cuestión. Yo escucharía y tomaría nota con atención de lo que me dijeran los expertos. Sería positivo y estaría bien organizado. Cuando me puse en contacto con la oficina de recolocación de Londres, el personal aprobó todo lo que habíamos hecho en Nueva York y solo hizo pequeños ajustes en mi currículum para que sonara más como el inglés. Pero lo que es más importante, ha sido un gran alivio tener una oficina a la que ir y tener a alguien con quien hablar sobre mis problemas y mi progreso. La configuración de Londres, donde pasé la mayor parte de mi período de búsqueda, era excelente. Los candidatos, una mezcla de edades y orígenes, trabajábamos en una planta separada de los consejeros y el personal administrativo. Teníamos un grupo pequeño de oficinas a nuestra disposición, cada una con dos o tres escritorios, así que disfrutamos de un poco de privacidad. Hicimos y recibimos nuestras llamadas telefónicas en uno de los tres cubículos insonorizados, cada uno de los cuales tenía su propio escritorio. Podríamos cerrar la puerta. Si, por otro lado, quisiéramos momentos de universidad, podríamos ir a nuestra propia sala de estar, con cafetera, biblioteca de referencia, revistas y periódicos. El ambiente entre los candidatos era cordial, dada la reserva británica normal. Los más viejos ayudaron a los recién llegados a aprender los entresijos. De hecho, la mayoría de nosotros veníamos a la oficina con un propósito específico y no como una forma de pasar el tiempo: no había mucho que socializar tomando un café. Pero poco a poco, después de unas semanas, fui conociendo a algunas de las otras e intercambiábamos notas sobre nuestro progreso. Todas las personas que conocí me parecieron sanas y sólidas; no sentía que estuviera con inadaptados o con personas que han estado. Los recién llegados tendían a suponer que su trabajo de alguna manera tendría prioridad sobre el de los demás con las secretarias, pero todo el mundo aprendió rápidamente que las cosas se hacían por orden de llegada. De vez en cuando, alguien conseguía un trabajo, y el alivio en la cara de esa persona y el nuevo par de sus hombros era un tónico para todos nosotros. El ambiente general no era en absoluto deprimente ni morboso; había espacio para el humor y una buena dosis de consideración mutua. Dos secretarias serviciales escribieron nuestras cartas a máquina. También gestionaban las llamadas entrantes y recibían los mensajes por nosotros, igual que si estuviéramos en el trabajo. Firmamos y sellamos nuestras propias cartas y la empresa de recolocación pagó todos los correos y las llamadas telefónicas locales. (El personal administrativo tenía que tramitar una llamada al extranjero.) Sin embargo, los clientes no se las arreglaban solos. Mi consejero de la oficina de Londres me ayudó a identificar posibles clientes potenciales y contactos a partir de su propia experiencia como cazatalentos. Y cuando necesitaba que me tranquilizaran o si mi confianza disminuía, él estaba allí para revisar una carta que había redactado o repasar el contenido de una entrevista. Discusiones como estas solían llevar a conversaciones más íntimas sobre nuestra estrategia general. Después de un par de semanas, empecé a recibir correo y la respuesta de los cazatalentos fue alentadora. En total, unas siete personas a ambos lados del Atlántico querían «echarme un vistazo». No tenían nada en sus libros que pareciera una oportunidad inmediata, pero querían conocer mis antecedentes y dieron la impresión de estar interesados. Nadie me hizo preguntas irritantes. Nadie investigó por qué estaba en el mercado laboral. Ya lo habían hecho muchas veces antes, supongo. Mis relaciones con los contactos de Londres también fueron bien. Se mostraron comprensivos y deseosos de ayudar. Dos o tres escribieron a otras personas en mi nombre; otro sugirió una valiosa aclaración en mi currículum («Parece que hizo una chapuza con la consolidación cuando fue su propio éxito al implementarla lo que hizo que fuera prescindible»). Un tercero consideró que su deber personal era ayudarme a encontrar algo y organizó una útil presentación para un colega director de su gran empresa. Otro contacto me hizo una presentación personal del director de su operación en los Estados Unidos. Unos dos meses después del inicio de mi campaña, regresé a Nueva York para estudiar los anuncios en el _Wall Street Journal_ y el _New York Times_. Había oído que la probabilidad de encontrar trabajo a través de un anuncio disminuye a medida que aumenta la edad de la persona. Pero, ¿podría dejar alguna piedra sin remover? Alguien también me habló de un antiguo colega que había conseguido un buen trabajo después de escribir 500 cartas a los directores ejecutivos de empresas estadounidenses. Una vez más, me dijeron que las cartas dispersas eran una fuente poco probable de trabajo, pero puse en práctica el trabajo que había empezado en Nueva York. Sin embargo, escribí mis propias cartas. La firma neoyorquina tenía una carpeta llena de modelos de cartas, algunas de ellas bastante cursis, para ayudar a preparar la bomba. (Recuerdo algo así: «Estimado Sr. Rockefeller, me llamó mucho la atención una frase en su discurso ante los accionistas en la reciente reunión anual. Ha destacado la «inversión en el extranjero» como una estrategia clave y continua. Gracias a mi amplia experiencia en este campo, creo que ambos podríamos sacar provecho de una reunión personal, etc.») Al final, envié 70 cartas a empresas estadounidenses y 30 a empresas del Reino Unido, casi todas las cuales solo producían lo que mi esposa y yo llamábamos boletas de rechazo. Aun así, enviar esa última oleada de cartas me hizo sentir mucho más a cargo de mi búsqueda, mucho más agente de las circunstancias y menos su víctima. Y entre las cartas había una que nunca hubiera soñado con escribir solo un par de meses antes. Me cambió la vida. Un día de octubre, en el tercer mes de recolocación, vi un anuncio en el _Wall Street Journal_. Una universidad privada con una historia distinguida, en el norte del estado de Nueva York, necesitaba un profesor de administración. El anuncio hacía hincapié en que buscaban algo más que un título académico; querían a alguien con un historial en negocios internacionales y lo querían a principios de enero. El entorno era familiar. Vengo de una familia de profesores, como he dicho: madre, tía, hermana, primos. Además, cinco años antes, había participado en el programa de máster en Administración de Empresas de la Universidad de Boston, que se ofrecía en Londres durante 32 fines de semana, y las clases se impartían de 9 a 5 sábados y domingos. (Antes me levantaba todos los días a las 6 a.m. o antes solo para completar las tareas.) Aprender los antecedentes teóricos de muchas de las prácticas empresariales que había estado utilizando durante años fue muy gratificante. Me gustó conocer y ayudar modestamente a estudiantes mucho más jóvenes, algunos de los cuales no estaban familiarizados con las aplicaciones reales de sus libros de texto. Recuerdo haberle dicho a mi esposa cuando el programa terminó que pensaba que podía impartir cursos así a nivel de pregrado y hacerlo mejor que algunos de mis propios profesores. Ella me había sugerido que cuando me jubilara pudiera solicitar el puesto de profesor en una universidad local. Cuando le mostré el _Wall Street Journal_ y a mi esposa, estuvo de acuerdo en que este trabajo se parecía mucho al hipotético del que habíamos hablado años antes. Sin duda, sería una oportunidad para adentrarse en un nuevo territorio. Sentí esa oleada de emoción que se produce cuando las cosas encajan. Redacté mi carta de solicitud y me apresuré a conseguir las tres referencias que necesitaba. Unas semanas después, estaba en Nueva York. Como no tenía noticias de la universidad, llamé a la oficina para averiguar si había llegado mi solicitud. De hecho, lo había hecho. El comité de selección estaba entrevistando a algunos candidatos seleccionados y yo estaba en la lista. La carta que me enviaron se había extraviado de alguna manera. Le expliqué que tenía que volver a Londres en unos días y que, mientras tanto, tenía que ir a una cita en Los Ángeles. La universidad me dio cabida amablemente a mi único día libre, un lunes, e incluso accedió a alojarme la noche anterior. Solo un requisito era un tanto abrumador. Se le pedía a cada entrevistado que se dirigiera a una clase de estudiantes durante 40 minutos, y se esperaba que yo también lo hiciera. Podría seleccionar cualquier tema del campo general de los negocios internacionales. Con un poco de inquietud, acepté. La entrevista fue dentro de cinco días y no llevaba consigo ningún artículo ni material de referencia con el que inventar algo. Sin embargo, preparé una charla, la probé con unos amigos y conduje al norte del estado el domingo pensando en lo que diría. En mi bolsa tenía la ropa que había decidido ponerme el lunes, de estilo profesional, pero con una corbata un poco más colorida de lo que mi consejero había considerado apropiado. Mi primera entrevista el lunes por la mañana fue durante el desayuno a las 7 a.m. A las 8 a.m. , estaba dirigiéndome a la clase. Parecía que iba bien, aunque fue un poco desconcertante encontrar al decano académico y a dos profesores de administración entre los aproximadamente 30 estudiantes de pregrado de ambos sexos. Sin embargo, me reconfortó el hecho de que, para bien o para mal, estaba diciendo algo diferente de lo habitual en la conferencia académica. Luego, me reuní con varios miembros del cuerpo docente y luego almorcé con un grupo de estudiantes de último año. Tuve que responder a algunas preguntas bastante penetrantes de ambos grupos. Sin embargo, todo fue bastante amistoso y ocurrió exactamente como estaba establecido en la agenda que me habían dado cuando llegué la noche anterior. A las 4 p.m., Tras echar un breve vistazo a la ciudad y quedar impresionado con el campus universitario, estaba regresando a la ciudad de Nueva York por la campiña nevada. Bueno, al menos había llegado a la lista final y había disfrutado de un buen día en los bosques de la academia, pensé. La universidad llamó al día siguiente. El trabajo era mío. Pedí una semana para pensarlo mejor y discutirlo con mi esposa, que ni siquiera sabía que me habían elegido para una entrevista. Llamé a algunos amigos cercanos. Todos dijeron: «Llévelo». La gente de recolocación dijo: «Actúe si es lo que quiere». Lo cogí. Mi esposa me acompañó en una breve visita a mediados de diciembre para ver la universidad y pasear por la ciudad. Fue una época dulce. Me dieron dos libros de texto y me dijeron que mi primera clase sería a las 8:15. a.m. el 6 de enero de 1986. Quizás debería haber sido más paciente y seguir con más rigor mi plan original de conseguir otro puesto ejecutivo en los negocios. No me cabe duda de que el proceso de recolocación habría dado lugar, en última instancia, a otro puesto directivo. Pero pensar en este sentido es, finalmente, perder de vista lo que estaba intentando decir. Los servicios de recolocación me fueron de gran ayuda, pero no por las oportunidades que se me presentaron. Por mi cuenta habría fracasado; me habría llevado más tiempo aprender por dónde empezar o cómo proceder. Puede que haya llegado, como lo había hecho, a la opinión de que esta era mi búsqueda, mi vida, pero dudo que hubiera llegado a la conclusión de que la siguiente parte de mi vida podría ser tan diferente. Aquí estoy, casi dos años después, profundamente absorto en los desafíos de mi nueva profesión. Por lo tanto, creo que el mejor servicio de recolocación combina sistemas administrativos eficientes para los candidatos con consejos prácticos y sólidos de personas que tienen una amplia experiencia en la comunidad empresarial y que también conocen bien la naturaleza humana. La moral es la clave; los candidatos son vulnerables a cambios drásticos en las emociones y la autodefinición. Los consejeros de recolocación pueden ser asesores de currículums, entrenadores de entrevistas o psicólogos prácticos. También pueden ser las comadronas inadvertidas de una nueva carrera.