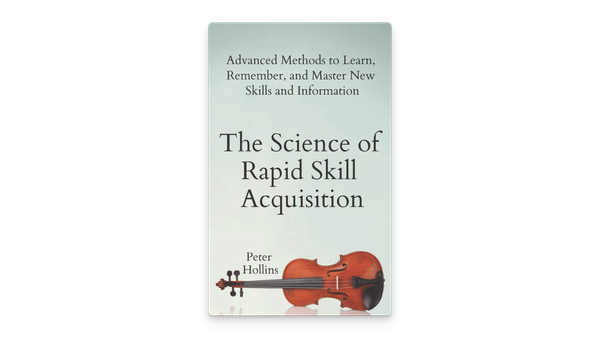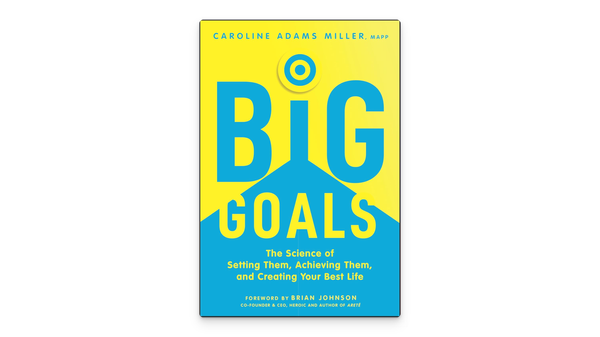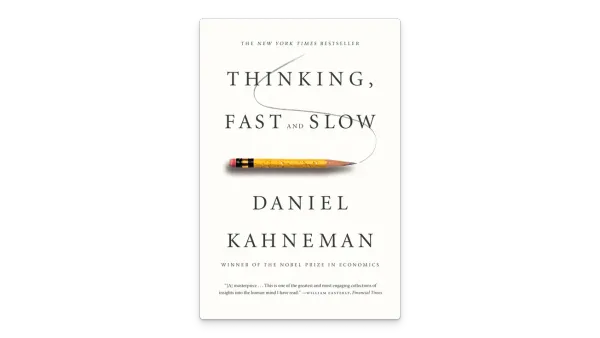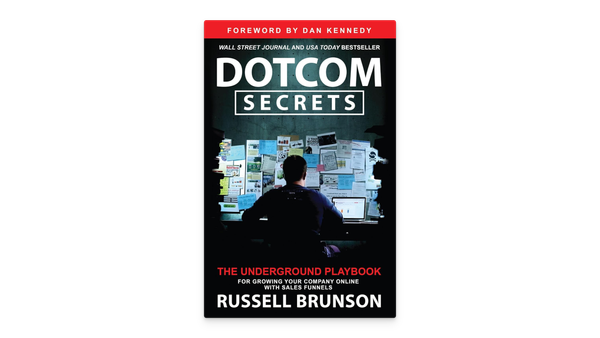Cómo las multinacionales pueden adaptarse a un estado de ánimo político que no les importa en absoluto

La caída del muro de Berlín, en 1989, dio comienzo a una nueva era de globalización. Personas, capitales, bienes e ideas se movieron alrededor del mundo con una libertad que no se veía desde finales del siglo XIX.
Los beneficios económicos para los países en desarrollo han sido extraordinarios. El porcentaje de la población mundial que vive en la pobreza absoluta ha descendido de 40% en 1980 a 10% hoy. China y la India tienen ahora clases medias que suman cientos de millones.
Las empresas multinacionales han desempeñado un papel decisivo en este proceso. Para reducir los costos, han trasladado la producción a países con trabajadores mal pagados, aumentando así la demanda de su mano de obra y aumentando sus salarios. Esto ha difundido técnicas de producción avanzadas y prácticas de gestión en todo el mundo, mejorando drásticamente la productividad. Y han vendido sus productos en países cuyos ciudadanos hasta hace poco estaban excluidos de bienes y servicios de calidad y valor conocidos por los consumidores occidentales.
No fue por caridad, por supuesto. Los accionistas se han beneficiado mucho de mayores mercados de productos, menores costos de producción y el uso juicioso de los domicilios de la sede social para reducir las facturas de impuestos. Desde 1990, la capitalización de mercado de las empresas multinacionales ha crecido a más de tres veces la tasa media de las empresas cotizadas en todo el mundo, nuestras investigaciones muestran.
Pero esta ascensión está amenazada. El sentimiento político se ha vuelto en contra de la globalización y de las políticas y económicas que la promovieron.
La crisis financiera de 2008 se atribuye a menudo a la desregulación y al capitalismo sin trabas. Desde entonces, los gobiernos han creado nuevos organismos reguladores y fortalecido los poderes de los existentes con miras a reducir el «riesgo sistémico» y proteger a los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente.
Al mismo tiempo, se ha llegado a considerar que el comercio internacional y la migración son perjudiciales para los trabajadores de baja y mediana cualificación de las economías avanzadas, que reprimen sus salarios y amenazan sus empleos y modos de vida. El Brexit, la elección de Donald Trump y el surgimiento de partidos nacionalistas en toda Europa son signos de este nuevo estado de ánimo político.
A medida que este estado de ánimo se traduce en política, las ventajas estructurales de las empresas multinacionales se ven amenazadas por cinco fuentes principales.
El primero, y el más obvio, es el proteccionismo comercial. Ya, la Organización Mundial del Comercio informa de un aumento de las medidas proteccionistas por parte de los países del G20, con 1,583 añadido desde 2008 y sólo 387 eliminado. Los aranceles no sólo restringen el acceso de las empresas globales a los consumidores de todo el mundo, sino que también aumentan los costos de producción, a medida que aumenta el precio de los componentes importados.
En segundo lugar, el retorno de la «política industrial», como defendió, por ejemplo, Theresa May, el primer ministro británico. Los campeones nacionales reciben un tratamiento regulatorio favorable que hace que competir con ellos sea difícil para las corporaciones globales. Los bancos multinacionales están en retirada, e incluso empresas digitales como Uber y Airbnb han encontrado sus modelos de negocio socavados en varios países por las regulaciones introducidas para proteger a los proveedores nacionales con los que compiten.
Una tercera amenaza proviene del aumento de las demandas de rendición de cuentas. Los reguladores nacionales que tratan de evitar desastres ambientales, escándalos contables o perjuicios a los consumidores quieren que las partes responsables estén sobre el terreno. Los modelos de coste reducido que hacen uso de funciones de control centralizadas globalmente (finanzas, cumplimiento de normas, legales, riesgos) ya no se considerarán suficientes.
En cuarto lugar, las demandas más amplias de que las empresas sean socialmente responsables. Esto puede reducir los ingresos, por ejemplo, a través de la demanda de productos más asequibles. Puede aumentar los costos, mediante llamamientos a una remuneración justa o una producción respetuosa con el medio ambiente. Y puede aumentar los pasivos fiscales, desde lo que dice la letra de la ley hasta lo que se considera la contribución justa de una empresa. Algunas empresas multinacionales ya han hecho contribuciones fiscales voluntarias en respuesta al descontento público.
Por último, está aumentando la posibilidad de que una inversión salga mal debido a acontecimientos políticos inesperados. Este aumento del riesgo político implica mayores tasas de obstáculos para la inversión. La inversión extranjera directa de la Unión Europea cayó del 6,9% del PIB en 2007 al 3,3% en 2015, mientras que la inversión extranjera directa de Estados Unidos cayó de 2,9% a 1,8%.
Este nuevo orden mundial no tiene por qué significar el fin de las corporaciones multinacionales. Pero tendrán que cambiar. En particular, vemos que se necesitan dos adaptaciones importantes, y una ventaja duradera que será aún más importante.
La primera adaptación importante es la adopción de objetivos corporativos que van más allá de la ganancia a corto plazo para los accionistas y atienden los intereses a largo plazo de todas las partes interesadas. Lo que esto significa en la práctica variará con la línea de negocio de la multinacional: una compañía petrolera tendrá que proteger el medio ambiente; un banco tendrá que promover la seguridad financiera de sus clientes y contribuir a la estabilidad macroeconómica; una marca de moda global tendrá que ser un buen empleador ( o comprador). La responsabilidad social debe integrarse en el modelo empresarial, en lugar de ser un apéndice filantrópico.
El segundo es el cambio de modelos mundiales a enfoques basados en un enfoque híbrido global y local. La gobernanza centralizada y los modelos de negocio «cortar y pegar» no funcionarán en el nuevo mundo del nacionalismo económico. Es posible que las empresas multinacionales tengan que pasar de ser empresas integradas a nivel mundial a federaciones de filiales cuasi independientes. Esto significará ser un poco menos multinacional, haciendo menos compromisos estratégicos y más profundos con determinados mercados.
Estos cambios renuncian a algunas de las ventajas de costo de ser una empresa multinacional, y otros pueden ser eliminados por las barreras comerciales. Aquí es donde entra en juego su ventaja duradera: las empresas multinacionales seguirán obteniendo ventajas competitivas de la propiedad intelectual, el único activo corporativo que no puede detenerse en la frontera.
El modelo de negocio en el que se utiliza la propiedad intelectual deberá adaptarse a las reglamentaciones y los imperativos políticos de los países en los que se despliega. Sin embargo, siempre que esto pueda lograrse rápidamente y a un costo razonable, como suele ocurrir en lo que respecta a la propiedad intelectual digital, las empresas multinacionales seguirán siendo capaces de obtener de ella un valor superior. De ahí el éxito continuado de Netflix, Skype, Zappos y similares, ya que la marea se ha vuelto en contra de la globalización.
Bajo el consenso de política económica liberal de los últimos 30 años, los altos dirigentes de las empresas multinacionales se ocupaban de asuntos comerciales: demanda de los consumidores, eficiencia de la producción, apetito de los inversores, etc. Ahora deben prestar mucha más atención a la innovación y la política. Si alguno se resiste a hacerlo, debe recordar la sabiduría de Pericles: «El hecho de que no se interese en la política no significa que la política no se interese en ti».
— Davide Taliente Constanze Windorfer Via HBR.org